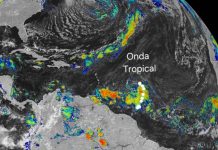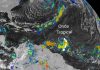POR: CRISTINA GONZALEZ Y MARIA ESCAMILLA DE LA HOZ
El currículo es uno de los pilares fundamentales del proceso educativo, pues constituye la guía que orienta la enseñanza y el aprendizaje. Sin embargo, un currículo descontextualizado pierde su sentido formativo y se convierte en una estructura rígida que no responde a las necesidades reales de los estudiantes ni de la sociedad. Por ello, es imprescindible pensar en un currículo contextualizado y pertinente, que parta de la realidad en la que los estudiantes se desenvuelven y que reconozca la diversidad cultural, social y económica de los contextos en los que se desarrolla la educación.
Un currículo contextualizado se adapta a las condiciones históricas, culturales y sociales de una comunidad. Esto significa que los contenidos no son impuestos de manera uniforme, sino que se relacionan con la vida cotidiana, los saberes locales y las problemáticas del entorno. Cuando los estudiantes reconocen en el aula aspectos de su propia realidad, se fortalece su motivación y el aprendizaje adquiere un carácter significativo. Además, se promueve una educación inclusiva que valora la identidad cultural y reconoce las particularidades de cada región. La pertinencia del currículo radica en su capacidad para responder a las demandas actuales y futuras de la sociedad. En un mundo globalizado y cambiante, los estudiantes necesitan competencias que les permitan desenvolverse de manera crítica, creativa y responsable. Por ello, un currículo pertinente no solo transmite conocimientos académicos, sino que fomenta habilidades para la vida, la participación ciudadana y la solución de problemas sociales. De esta manera, la escuela se convierte en un espacio de formación integral y no únicamente en un lugar de transmisión de información.
La importancia del currículo contextualizado y pertinente se manifiesta en su capacidad de conectar la educación con la realidad de los estudiantes y de la sociedad. Este enfoque no solo mejora la calidad del aprendizaje, sino que también contribuye al desarrollo de comunidades más justas, democráticas y sostenibles. En última instancia, un currículo de estas características es una herramienta esencial para formar ciudadanos capaces de transformar su entorno y construir un futuro más equitativo. Teóricamente, se promueve la autonomía escolar para que cada institución, a través de su Proyecto Educativo Institucional (PEI) decida cuál es el currículo pertinente para sus estudiantes que responda a las necesidades de su colectivo. Sin embargo, en la práctica la idea de un currículo verdaderamente contextualizado difiere mucho de ser una realidad tangible para la mayoría de estudiantes en Colombia, especialmente los que están fuera de los cascos urbanos. El modelo ideal planteado por el Estado a través del MEN se estrella con las realidades socioeconómicas y territoriales completamente diferentes donde la implementación efectiva de las estrategias pedagógicas se ve frenada por barreras estructurales.
La realidad de muchas instituciones es la falta de infraestructura: aulas en deterioro, falta o pocas instalaciones de bibliotecas, laboratorios incompletos o espacios deportivos inadecuados. A esto se le suma que si una institución está en la zona rural puede que ni siquiera tengan conexión a internet o incluso, ni siquiera tengan un colegio como tal, falta de agua potable y/o servicios públicos. Además, existen circunstancias por fuera del sistema educativo que afectan de la misma manera los procesos pedagógicos y que no siempre son vistos por el currículo como la mala alimentación y desnutrición que, aunque se tengan programas como el PAE, siguen predominando enfermedades relacionadas a este factor en varios departamentos, municipios o corregimientos, así como también influye la falta de recursos para el transporte que obliga a muchos niños y adolescentes (incluso adultos, en la educación superior) a desplazarse largas distancias a pie o de plano no asistir más a sus clases.
Un currículo no puede ser pertinente ni puede estar contextualizado cuando no se reconocen ni se hace algo para superar estas circunstancias. Para hablar de un currículo contextualizado es obligatorio conocer y entender la gran diferencia de contextos en los que viven los niños y adolescentes de Colombia. La realidad de un niño wayuu que tiene poco o nulo acceso al agua potable y es perseguido por la desnutrición no es comparable con la de un niño que crece en plantaciones ilícitas y violencia de grupos armados que vive en el Catatumbo, ni tampoco se compara con la realidad de muchas familias en el país que viven en la precariedad económica.
El marco curricular colombiano hace énfasis en que cada institución se debe adaptar a propuestas de su entorno, pero esta orientación se convierte en carga burocrática vacía cuando los docentes, ya con muchos grados con sobrecupo de estudiantes y compromisos administrativos, no reciben formación, ni pago de horas extras, ni los recursos o la motivación para realizar proyectos comunitarios. ¿Este vació entre la teórica ideal y la práctica no es algo aislado sino el resultado de problemas estructurales más profundos como la corrupción, el desvío de dinero, la poca descentralización y financiación de la educación pública en Colombia ha creado un sistema educativo en cierta forma segregado o discriminativo donde la calidad educativa depende al final de que tanto dinero tienes? Este texto hace parte de los talleres de lectura y escritura en procesos curriculares con estudiantes de Licenciatura en Ciencias Sociales de la Universidad del Atlántico para desarrollar y fortalecer capacidades transformadoras en los futuros educadores.