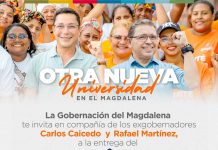Un esquema de corrupción convirtió las cámaras de tránsito en una mina de oro para funcionarios y contratistas, mientras miles de ciudadanos fueron obligados a pagar sanciones sin sustento legal.
El municipio de Malambo, en el departamento del Atlántico, se convirtió en escenario de un fraude que desnuda la forma en que la corrupción se moderniza y utiliza la tecnología como fachada. Con cámaras de fotomulta instaladas de manera irregular, el Tránsito Departamental del Atlántico logró embolsillarse cerca de $3.000 millones, mientras ciudadanos desprevenidos pagaban sanciones que nunca debieron existir.
Lo que comenzó en 2019 como la instalación de sistemas automáticos de detección de infracciones (SAST) terminó en un esquema que operó durante cinco años bajo una irregularidad evidente: el municipio ya contaba con su propia Secretaría de Tránsito desde 2015, la única autorizada para solicitar y operar dichos dispositivos. Pese a ello, los equipos se mantuvieron en funcionamiento y, aún cuando las autorizaciones se vencieron en mayo de 2024, continuaron imponiendo comparendos hasta febrero de 2025.
El mecanismo fue tan simple como lucrativo: multas masivas emitidas por cámaras sin competencia legal, contratos en los que el Estado apenas recuperaba un 30% de lo recaudado, y el resto, un jugoso 70%, destinado a contratistas y aliados. «Constituyen una afectación masiva a los derechos de los ciudadanos, en tanto se impusieron sanciones con base en instrumentos tecnológicos sin sustento legal», denunció Rubén Llanos Sarmiento, presidente de la Veeduría Ciudadana de Santo Tomás.
La trama incluye nombres propios. Gustavo Adolfo Núñez Bohórquez, funcionario de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), firmó la resolución 914 en noviembre de 2024, prorrogando la operación del Instituto de Tránsito del Atlántico pese a que la irregularidad ya era inocultable. Con una redacción ambigua, extendió las autorizaciones «hasta tanto se produzca una decisión de fondo», avalando así la continuidad de un esquema ilegal.
El costo para la ciudadanía es doble. Cada conductor que pagó una multa en Malambo no solo vio vulnerado su derecho al debido proceso, sino que financió un engranaje corrupto que desvió recursos públicos que pudieron invertirse en infraestructura, programas sociales o servicios esenciales.
Lo más grave es que este no es un caso aislado. De los 990 dispositivos de fotomulta instalados en Colombia, 504 carecen de permiso vigente. En Bogotá apenas 39 de 168 cuentan con aval; en Medellín, 82 de 133; en Cali, 42 de 126. La ilegalidad se ha vuelto estructural, no accidental.
Detrás del negocio se configuran delitos como interés indebido en la celebración de contratos, prevaricato por acción y contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Cada uno representa una traición a la confianza ciudadana y un golpe directo al patrimonio público.
La corrupción encontró en la tecnología un nuevo disfraz. Las cámaras de tránsito, que deberían ser herramientas para la seguridad vial, se convirtieron en máquinas de recaudo irregular. No previenen accidentes ni educan conductores; enriquecen contratistas y funcionarios.
Este caso obliga a preguntarse cuántas oportunidades se pierden con cada peso desviado. ¿Cuántas obras de infraestructura se dejaron de construir? ¿Cuántos programas de atención social se sacrificaron? ¿Cuántos derechos ciudadanos fueron pisoteados?
La resignación social también juega su papel. Muchos ciudadanos prefieren pagar una multa ilegal antes que enfrentarse a procesos judiciales costosos y desgastantes, alimentando así un sistema que se perpetúa gracias al silencio colectivo.
El desafío es claro: romper con la normalización de estas prácticas y exigir que las instituciones funcionen para los ciudadanos, no contra ellos. Porque cada fotomulta ilegal no solo representa un golpe al bolsillo del conductor, sino también un saqueo al Estado y una victoria para la corrupción.
Y.A.