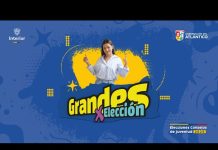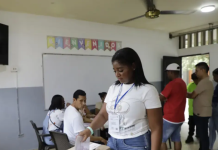Por: Karla Diaz
Diana Bocarejo y Diana Ojeda (2016) proponen el concepto de la «eliminación del campesinado» en las prácticas de conservación ambiental. Las autoras plantean que esta eliminación opera a través de su construcción discursiva como destructores ambientales, invasores y daño colateral.
Estos mecanismos de eliminación vienen de un largo proceso de designación y construcción del campesinado en la Amazonía, ligado inicialmente a ser mano de obra barata para hacer crecer la hacienda durante la primera mitad del siglo XX, hacia su construcción como rebeldes y violentos durante la segunda mitad del siglo. Luego fueron víctimas y/o auxiliares de grupos armados en la época del Plan Patriota y, ahora, criminales ambientales o, en el mejor de los casos, beneficiarios.
La agenda ambiental hegemónica ha elegido siempre el camino sencillo que no escudriña, no complejiza, se vive en los tiempos del proyecto. Esta mirada pone sobre el campesinado todos los estigmas del pasado y niega sistemáticamente su lugar en todo lo que vaya más allá de su firma al final de un taller, en el que se le dice que su mundo de vida es erróneo y debe acomodarse, de nuevo.
Dicha agenda es alimentada por una vieja tecnocracia y un nuevo poder, más sutil, que se expresa en forma de organizaciones no gubernamentales que reciben hoy dinero de cooperación, actúan a través de la cooperación técnica, se cuelan por los pasillos de ministerios y entidades públicas para proyectar su imaginario sobre la Amazonía y sus gentes.
El resultado de estos procesos es un campesinado que no pertenece ni a la sociedad andina ni a la Amazonía, es un sujeto sin lugar, sin agencia, oculto bajo la sombra de la violencia. Es una masa imaginada como victimario de la destrucción o como víctima de grupos armados, pero no un sujeto político que merece espacio y voz sobre los territorios que habita, los modelos productivos que sustentan su vida, su relación con la naturaleza o las luchas que sostienen contra actores armados y acaparadores. Así pues, se encuentran entre la violencia armada y la presión de terratenientes, por un lado, y la exclusión política por el otro.
Margarita Serje (2011) sostiene que la construcción imaginada del campesinado ha pasado por un proceso de proyección de todos los miedos y de las barbaries que la élite política tecnocrática, ahora conservacionista, proyecta sobre esos espacios que no comprende, y por un proceso de reversión que justifica su asimilación al progreso, ahora al modelo de desarrollo sostenible.
Este proyecto de expansión de la nación, que asume hoy la tarea de explicarle al campesinado amazónico cómo debe vivir en su finca, ha sido siempre un proyecto modernizador, con lo colonial que ello conlleva. Es un proyecto que ha perfilado y proyectado desde el centro que la Amazonía es de los caucheros, luego de los ganaderos (y no de cualquiera, de los terratenientes), después fue un territorio de pacificación y ahora es un espacio a «salvar». Una salvación que, por supuesto, es liderada por hombres, técnicos, que viajan desde el centro del país.
Ojalá el camino a la COP 30 sea diferente y la voz campesina sea escuchada.