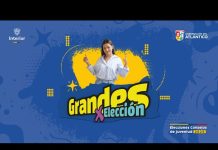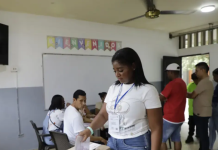POR: ETIEL E. TORREGROSA GUTIERREZ
Rengifo Correa, Ángela Adriana (2021). La evaluación educativa en Colombia,1870-1970. Editorial Universidad de Antioquia, 306, pp. La docente y escritora, Ángela Rengifo, nos regala un documento histórico provocador. Rengifo, conocida por su crítica al sistema evaluativo colombiano y su ironía sutil, plantea una reflexión profunda sobre la evaluación y los principales temas de mayor influencia en esta, tales como evaluación, examen, prueba. Desde una perspectiva histórica, nace este manuscrito con un título que anticipa las amenazas y el estado de emergencia a las que la evaluación actual se enfrenta y que la investigadora intentará develar en cada página. Este tipo de evaluación influye directamente en la educación, ya que se le asigna a la evaluación la neutralidad y exactitud de la ciencia. La investigadora afirma que desde el siglo pasado los resultados de la evaluación prevalecen por encima del conocimiento adquirido que se aprende o lo nuevo siempre es mejor que lo antiguo por la simple estimulación de la novedad. En definitiva, según la escritora, la evaluación ha perdido sus fines esenciales de juicio de valoración, el telos griego. Esto plantea la pregunta: ¿Cuáles son las características de los diferentes momentos conceptuales del examen y evaluación en el periodo estudiado?
Para poder evidenciar esto y hacer una crítica a la evaluación actual desde las evidencias históricas y su desarrollo a través de tres momentos históricos, Rengifo acude al estado de la emergencia de la evaluación en Colombia, estudio que le permite caracterizar los diferentes momentos conceptuales del examen y la evaluación comprendidos entre 1870 y 1970. Rengifo desvela una vez más lo que lleva años advirtiendo: las mal llamadas evaluaciones estandarizadas, no funcionan. Desviar el objeto de la educación del conocimiento a las evaluaciones estandarizadas y homogeneizadoras es un error. Pensar que por la estandarización la evaluación será más equitativa es solo una quimera. Etiquetar la evaluación como simple instrumento de medición o de rendición de cuentas, convierte la educación en un sistema rígido, arcaico y despótico. Cierto es que la investigadora centra muchos esfuerzos en analizar los conceptos de evaluación y examen y su evolución histórica y ponerlos como evidencia ante la realidad educativa actual.
La escritora señala que las evidencias educativas disponibles, permiten realizar un análisis crítico objetivo de las deficiencias del sistema evaluativo, por lo que, plantea que la historia de la evaluación educativa en Colombia no comenzó con la aparición del término evaluación o con el uso de una acepción en la década de 1940 sino que viene de tiempo atrás con el surgimiento de unas prácticas discursivas relacionadas con la organización de un sistema educativo, la formación de un estado y una nueva manera de comprender los sujetos que gobernaron, vistos ahora como una fuerza productiva. Tal y como hace la autora, sí que puede ser un punto de partida interesante, pues los propios organismos internacionales que favorecen y propician una evaluación censal o estandarizada, al realizar estos informes de los resultados y evidencian que aquello que profetizan, no funciona.
En esta ocasión, la autora ha dividido en tres grandes bloques las ideas que, a su parecer, pueden explicar el momento en el que nos encontramos evaluativamente. Por ir desde una visión más general, Rengifo nos hace una radiografía evolución histórica de la evaluación en Colombia entre 1870 y 1970. La autora afirma que la historia de la evaluación educativa en el país inicia de la mano del surgimiento de unas prácticas discursivas examinadoras relacionadas con la organización de un sistema educativo, la formación de un Estado-nación y una nueva manera de comprender a los sujetos para gobernarlos. Este texto, cuestiona el significado de evaluación en el contexto colombiano donde parece tener el valor de verdad absoluta o de una máquina de producción de verdades, donde establece que el discurso dominante oficialista se apoya en principios filosóficos y matemáticos que le asignan cualidades como objetividad, confiabilidad y validez. Mientras el foco en lo realmente importante, el sujeto evaluado no tiene voz y menos en la evaluación estandarizada que despersonaliza a los seres humanos evaluados. En Colombia, al finalizar el siglo XIX y al comenzar el siglo XX, puede encontrarse unos umbrales que delimitan momentos de cambio conceptual del examen y de la evaluación por lo que la autora propone esencialmente tres momentos:
En el capítulo 1, de acuerdo Rengifo este primer momento lo denomina “proyecto escolarizador” que abarca el periodo comprendido entre 1870 y 1920,en este encontramos el ritual público de los certámenes o exámenes escolares; los regímenes del liberalismo y regeneración: dos proyectos frente a la escolarización; los exámenes de los inspectores para el control y la vigilancia; las tensiones entre oralidad y escritura, en este primer momento se empezó a consolidar el sistema educativo colombiano a partir de un régimen de vigilancia e inspección apoyado en el examen. Durante este proceso se fueron modificando las prácticas orales consuetudinarias por la introducción de unas escritas, en medio de una fuerte crítica a los certámenes tradicionales, aunque esto se conservaran hasta bien entró el siglo XX. También se dieron cambios importantes en la escuela, como el paso del sistema de punto al de calificaciones, la clasificación escolar, la escuela graduada y la enseñanza simultánea.
El segundo capítulo denominado proyecto educativo asistencialista se da entre 1920 y 1950 se establece la reinvención de lo social en Colombia entre el debate de la raza y los saberes expertos, tierra y escuela, se establece la higiene como parámetro de inspección, se realizan exámenes mentales y se establece la formación de maestros en los saberes modernos, exámenes de revisión y de cultura general. Para Rengifo, en este momento conceptual la educación fue entendida como una cuestión social y de ordenamiento de la población. La escuela se convirtió en un eje de control y en una institución reparadora, en medio de la discusión sobre la raza colombiana. El examen amplio su espectro al referirse a los exámenes médicos, físicos, psicológicos y pedagógicos. El examen de los sujetos dejó de ser moral para ser introducido en un discurso más científico y objetivo, de estas herramientas se valió el estado para legitimar sus proyectos.
La tercera parte la denominó el proyecto desarrollista que va de 1950 a 1970, con la intervención de los organismos internacionales en Colombia y la circulación de saberes en pro del desarrollo económico; la planeación y el planeamiento como política global y una política de Estado; la organización y la administración escolar como saberes de los agentes educativos y el desarrollo curricular y la teoría de los sistemas: la evaluación como una estrategia para hacer seguimiento de instituciones y al rendimiento escolar. Este tercer momento conceptual abarcaría el periodo mencionado. Si bien los discursos internacionales habían circulado con anterioridad al país, incidiendo en la política de este control extranjero se volvió mucho más directo e instituciones como la Unesco, la OEA y el Banco Mundial. Según la investigadora Adriana Rengifo, es un periodo en el cual la economía tuvo gran incidencia, especialmente con las políticas de desarrollismo hacia lo que se denominó el tercer mundo. Se realizaron las misiones económicas de Lebret y Currié, insumo que permitió elaborar proyectos de desarrollo. Específicamente en el campo educativo surgió el planeamiento, se acentuó la formación en las normales sobre la evaluación y la administración científica, se crearon instituciones descentralizadas encargadas de la evaluación y se fortalecieron los mecanismos de estudiantes, maestro de instituciones escolares, que constantemente fueron supervisados.
De la misma manera, Rengifo prosigue su crítica centrándose ahora en la omni-presente evaluación como dispositivo de control y exclusión social. La autora del documento reseñado aclara que los momentos postulados de manera hipotética no son excluyentes entre sí, esto es, es el momento desarrollista contiene elementos del momento conceptual escolarizador y el asistencialista. Prosiguiendo, y antes de llegar a la última de las partes del manuscrito, la autora dedica unas páginas a su ya habitual critica a él examen y la evaluación guardan una continuidad porque ambos constituyen aparatos de producción de verdades, de saberes, sobre los sujetos y la sociedad; son estrategias para gobernar a los sujetos. De tal forma que la distinción entre el examen y la evaluación estaría dada por los discursos que uno y otro vehiculan y relacionan, así como por los efectos de poder que ambos producen. Estos conceptos, altamente desatendidos en los últimos tiempos, engendran la base de un sistema educativo insano y poco fructífero, lo que ha llevado a la evaluación al estado de emergencia actual para la autora. De este modo, llegamos a la parte final del libro.
Pese a ello, después de leer la historia de la evaluación en Colombia de Rengifo Correa, siempre le queda a uno la duda de saber si hay esperanza para el futuro, si hay alguna forma de revertir esta situación. Hay muchas cuestiones del sistema educativo actual que hay que replantearse, no cabe duda, pero saber la dirección a la que dirigirse, quizá es más complicado. Volver a lo anterior no siempre es buena opción, pero ejercer una cierta sospecha sobre lo nuevo que llega, o al menos una sofisticada prudencia, sería más conveniente para afrontar los retos educativos venideros. Porque quien no conoce su pasado está condenado a repetirlo.