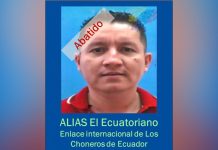POR: KAROLINE JINETE MENDOZA
Al iniciar esta el Curso de Procesos Curriculares Emergentes (I-2025) mis expectativas eran altas, pero también sentía cierta incertidumbre por mi condición de estudiante de reingreso. Venía de un tiempo en pausa académica, por lo cual tenía temas y conceptos que no manejaba con claridad. Sin embargo, la metodología implementada por el docente superó mis expectativas. Se trató de una dinámica participativa, donde cada tema que se exponía era debatido y dialogado en clase, lo que permitió una construcción colectiva del conocimiento. Esta forma de trabajo facilitó mi integración y me permitió comprender con mayor profundidad los temas tratados.
Este método permitió que cada estudiante se sintiera parte del proceso, valorado en su opinión y con espacio para contrastar saberes previos con los nuevos. Personalmente, sentí que el aprendizaje no era impuesto, sino construido entre todos. Al ser escuchados y al ver que nuestras aportaciones eran tomadas en cuenta, creció mi motivación por aprender. El hecho de que cada clase se convirtiera en un espacio de debate y análisis inmediato generó mayor apropiación de los temas y me hizo sentir que estaba recuperando el tiempo académico perdido, con bases sólidas y no superficiales.
Durante el curso, pude notar cómo todos los contenidos estaban estrechamente vinculados entre sí, y cómo apuntaban a un objetivo común: pensar en el currículo desde una perspectiva crítica y transformadora, centrado en el estudiante y en su contexto. Uno de los primeros temas abordados fue la construcción del currículo desde los principios y valores que rigen nuestra existencia como seres críticos. A partir de la identificación del contexto, trabajé el caso del centro de Barranquilla, un lugar dinámico por el comercio y el tránsito de personas, pero también marcado por la inseguridad, la informalidad y la falta de salubridad. Este ejercicio permitió analizar los criterios sociales, demográficos y familiares del entorno, y entender cómo estos influyen directamente en los procesos educativos.
El análisis del contexto me hizo tomar conciencia de la importancia de mirar más allá del aula. Comprendí que no se puede diseñar un currículo eficaz sin entender las realidades sociales de los estudiantes. El centro de Barranquilla es un ejemplo claro de cómo factores como la economía informal, la movilidad constante y las desigualdades afectan el rendimiento y bienestar de los niños. Este enfoque nos lleva a pensar que el currículo debe ser flexible, inclusivo y adaptado a la realidad de cada institución, no una fórmula única para todos.
Reflexionamos también sobre el papel del docente dentro de un currículo emergente. Considero que un docente preparado para responder a las realidades actuales debe cuidar su bienestar emocional y físico, buscar apoyo en colegas e instituciones, e involucrar activamente a las familias. En un mundo ideal, el docente actúa como un puente entre el estudiante y su contexto, promoviendo aprendizajes significativos y pertinentes, no solo en lo académico, sino también en lo social, emocional y cultural.
Este tipo de docente entiende que enseñar no es solo transmitir conocimientos, sino acompañar procesos humanos. El bienestar del maestro es clave, porque solo una persona emocionalmente estable puede brindar contención afectiva a sus estudiantes. Involucrar a las familias, trabajar con fundaciones y redes de apoyo es una forma de extender el impacto educativo más allá del aula. Así, el aprendizaje deja de ser individual y se convierte en una experiencia colectiva que transforma realidades.
La idea de una escuela emergente fue otro tema clave. Esta se concibe como una institución social y cultural encargada de formar ciudadanos conscientes, capaces de relacionar saberes con su contexto y transformarlo. Por eso, hablamos de evaluaciones contextualizadas, de contenidos que respondan a realidades sociales, y de saberes que ayuden a los estudiantes a comprender sus derechos, deberes y el entorno que habitan. En este marco, la Constitución Política fue trabajada como un saber emergente, con historia y con impacto en la vida cotidiana de los estudiantes. Analizamos su origen, sus reformas y cómo esta debe enseñarse para promover la formación de ciudadanos íntegros.
Pensar en la escuela como un espacio de transformación social implica entender que cada contenido tiene sentido solo si puede ser aplicado o relacionado con la vida del estudiante. Las evaluaciones no deben ser meros instrumentos de medición, sino herramientas para el desarrollo integral. La Constitución no se enseña por memorizar artículos, sino para que los estudiantes comprendan su papel como sujetos de derecho, aprendan a defender la justicia y participen activamente en la sociedad.
También se abordaron los paradigmas educativos que han influido en la construcción curricular a nivel global:
-El paradigma francés, que se basa en la triada igualdad, libertad y fraternidad desde la Revolución de 1789.
-El paradigma alemán, que enfatiza la memoria histórica y la necesidad de evitar repetir errores del pasado.
-El paradigma anglosajón, de corte utilitarista, que valora al individuo según su productividad.
-Y el paradigma panlatinoamericano, que busca una educación con sentido de pertenencia, identidad cultural y justicia social.
Cada uno de estos paradigmas ofrece una visión distinta del propósito de la educación. Mientras unos priorizan el desarrollo de habilidades productivas o la formación ciudadana, otros enfatizan la identidad cultural, la memoria colectiva o la transformación social. Entender estas diferencias nos permite tener un enfoque más amplio al momento de diseñar o analizar un currículo, y decidir qué aspectos queremos fortalecer según el contexto de nuestra institución y comunidad educativa.
Estos paradigmas se analizaron a la luz de autores fundamentales como Díaz Barriga, quien plantea una crítica a las evaluaciones descontextualizadas y la necesidad de un currículo que dialogue con la realidad social. También estudiamos a María Victoria Peralta, quien insiste en la pertinencia cultural del currículo; a Gabriela Mistral, que ve en la educación un acto poético y político; a Alicia de Alba, que habla del currículo como mito, crisis y posibilidad de transformación; y a Abraham Magendzo, quien defiende una educación ética y crítica desde América Latina.
Estos aportes teóricos nos invitan a pensar que el currículo debe ser más que una lista de contenidos. Debe convertirse en una propuesta ética, estética y política que responda a los desafíos del presente. Por ejemplo, Alicia de Alba nos recuerda que todo currículo se construye desde tensiones: entre tradición e innovación, entre homogeneidad y diversidad, entre lo impuesto y lo negociado. Es en estas tensiones donde se encuentra el potencial transformador del currículo emergente.
Otro elemento importante fue el análisis del artículo 36 del Decreto 1860 de 1994, que permitió proponer lineamientos para la constitución de un currículo problematizador y emergente. Este tipo de currículo se aleja de la reproducción de contenidos tradicionales y promueve la formación de sujetos críticos, conscientes de su contexto y capaces de incidir en él.
Este enfoque curricular busca generar preguntas antes que respuestas definitivas, activar el pensamiento crítico en lugar de imponer verdades. Desde esta mirada, el aula se convierte en un espacio de reflexión constante, donde se cuestiona la realidad para transformarla. El rol del docente, entonces, no es el de un transmisor, sino el de un mediador que acompaña a los estudiantes en su proceso de descubrimiento, cuestionamiento y acción. Este texto hace parte de los Talleres de Lectura y Escritura en el campo del currículo en el Programa de Licenciatura en Ciencias Sociales de la Universidad del Atlántico.