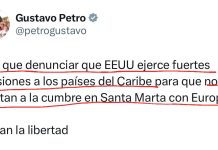ESTUDIANTE: HEMELY MARTÍNEZ
A lo largo del semestre, la asignatura Procesos Curriculares en la formación de licenciados en ciencias sociales en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad del Atlántico (I-2025) con el profesor Reynaldo Mora Mora, se convirtió en un espacio vital para desmontar los significados asumidos del currículo escolar. Lo que inicialmente parecía un conjunto de temas técnicos como “currículo”, “diseño curricular”, “principios” o “objetivos”; terminó revelando su carga política, social y cultural. Cada clase fue una invitación no a repetir definiciones académicas, sino a problematizar la estructura profunda del sistema educativo que habitamos y que, como futuros docentes, también contribuiremos a transformar.
Desde el primer momento comprendimos que hablar de currículo no es hablar de un plan de estudio neutro. Es hablar de las decisiones que una sociedad toma sobre lo que vale la pena enseñar, cómo enseñarlo, a quién y para qué. El currículo es un proyecto político que moldea subjetividades, distribuye saberes y delimita horizontes. Por eso, reconocer sus fundamentos y procesos nos permitió entender que no basta con aplicarlo: es necesario cuestionarlo y reconstruirlo constantemente.
Los temas abordados a lo largo del semestre, desde la definición misma de currículo hasta los núcleos de formación curricular nos llevaron a trazar un mapa amplio y complejo, donde convergen múltiples dimensiones: pedagógica, epistemológica, cultural, histórica y ética. Reflexionamos sobre los procesos curriculares no como pasos lineales de un diseño técnico, sino como una red viva de tensiones, decisiones y disputas que deben ser constantemente contextualizadas. Esta mirada crítica nos permitió desmontar la lógica instrumental que muchas veces domina los procesos de planeación educativa.
Una de las discusiones más significativas fue, sin duda, la de las problemáticas curriculares. A través de ejemplos concretos y ejercicios reflexivos, aprendimos a identificar las fisuras que atraviesan los modelos vigentes: la exclusión de saberes populares, la rigidez de los estándares, la desconexión con el territorio, la imposición de metodologías universales. En lugar de asumir el currículo como algo dado, aprendimos a leerlo como campo de conflictos. Esta conciencia nos llevó a pensar que construir currículo no es simplemente diseñar contenidos, sino reimaginar la escuela desde una perspectiva crítica, plural y contextualizada.
Asimismo, nos detuvimos en los principios curriculares, y comprendimos que hablar de principios es hablar de sentidos. La pertinencia, la flexibilidad, la inclusión, la participación y la contextualización no pueden quedarse en palabras vacías en un documento oficial. Deben convertirse en prácticas reales que orienten la planificación, la implementación y la evaluación de los procesos educativos. Esto nos llevó a cuestionarnos constantemente: ¿a quién responde el currículo que diseñamos? ¿Qué voces incluye y cuáles silencia? ¿Qué realidad transforma o reproduce?
Otro momento clave del semestre fue la construcción de objetivos para el diseño curricular. No los pensamos como frases estandarizadas para cumplir formatos, sino como apuestas formativas que deben emerger de las necesidades, intereses y realidades de los estudiantes. Aprendimos que un objetivo no se redacta desde el deber ser institucional, sino desde el encuentro entre el saber y el sujeto que aprende. En ese sentido, construir currículo es construir también una ética de la enseñanza.
Finalmente, los núcleos de formación curricular nos permitieron visualizar cómo los contenidos pueden organizarse no por asignaturas aisladas, sino por ejes problematizadores que conecten saberes y experiencias. Esta propuesta rompe con la lógica enciclopedista del currículo tradicional y abre paso a una educación interdisciplinaria, situada y transformadora. Soñamos, entonces, con una escuela que enseñe desde la vida y para la vida, donde cada núcleo de formación sea una oportunidad para el diálogo, la reflexión y la acción colectiva.
Al cierre del semestre, no salimos con respuestas definitivas. Salimos con más preguntas, con más herramientas para indagar, con más conciencia sobre el papel que jugamos como futuros constructores de escuela. Procesos Curriculares no fue una materia más; fue una provocación constante a pensar el currículo como campo de disputa, como escenario de posibilidad, como lugar donde se juega el proyecto de país que queremos construir. Porque si el currículo moldea el futuro, nuestra tarea como licenciados es escribirlo desde la esperanza, desde la justicia y desde la dignidad.