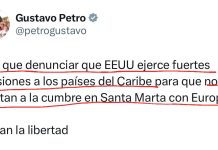Por: Lino Villanueva
Fue sólo hasta 1993 con la ley 70 cuando la Constitución de Colombia establece oficialmente que los afrocolombianos forman parte de la identidad cultural del país y garantiza el respeto a sus derechos étnicos y territoriales. Aunque el establecimiento de esta ley ha sido celebrado como un paso muy importante en la lucha de muchos afrocolombianos, es preocupante la posición marginal que sigue ocupando todo lo relacionado con este sector de la comunidad nacional, en una nación donde se calcula que la población afrodescendiente está muy cerca de las 10,5 millones de personas. Como ya sabemos, la presencia de afrodescendientes en la costa atlántica colombiana se remonta al siglo XVI, cuando los barcos europeos trajeron esclavos africanos a Cartagena y otras ciudades costeras, y desde entonces han sido parte integral de la región. El maltrato y la discriminación han sido el común denominador en la historia de estas comunidades.
Por todo esto, y porque muy seguramente por mi sangre también circulan genes de ascendencia africana, o afrodescendientes, quiero referirme en esta ocasión a un suceso relacionado con estas comunidades que ha sido premeditadamente olvidado e ignorado: A mediados de los años 1920, la isla de Chambacú, en Cartagena, se hallaba habitada por unos pocos descendientes de cimarrones y estaba separada de tierra firme por los caños y lagunas que rodeaban al centro de la ciudad. Posteriormente, fue propiedad del expresidente Rafael Núñez, quien se la concedió a su cochero en agradecimiento por sus servicios. Pasó de un propietario a otro, hasta que la alcaldía municipal decidió comprarla, presionada por los asentamientos de las familias que se instalaban progresivamente en los terrenos. Los nuevos pobladores provenían de pueblos cercanos a Cartagena. Con el tiempo, y frente a la llegada masiva de nuevos vecinos, quienes en su mayoría venían desplazados del Conflicto entre Liberales y Conservadores (1947-1967), se fueron rellenando los cuerpos de agua para ir extendiendo las fronteras del barrio. Los pobladores se valieron de basura, cáscaras de arroz provenientes de una arrocera cercana y de todo tipo de materiales sólidos como relleno. En 1971 los habitantes de Chambacú fueron violentamente desalojados con el pretexto de construir allí grandes edificios y centros comerciales. Chambacú, palabra de origen africano se traduce como “sitio de cimarrones”.
Como se sabe, el movimiento cimarrón fue iniciado en nuestros territorios por Benkos Biohó, quien nació en Biohó, región del occidente africano, a mediados del siglo XVI y que fue capturado como esclavo junto a su esposa Wiwa, y sus hijos Sando y Orika. Llegaron a Cartagena de Indias, tratados como mercancía humana en un buque de bandera portuguesa al servicio del Imperio español. Nunca se dejó someter por la esclavitud y en 1599 se liberó por su propia fuerza y habilidad guerrera, llevándose a su familia y dando inicio a un gran movimiento libertario. Fue declarado Rey africano por sus seguidores y logró el reconocimiento y respeto de los propios españoles.
Su influencia se hizo sentir en los palenques de la Matuna y San Basilio. A partir de allí los palenques de afrodescendientes criollos se fueron multiplicando por todo lo largo de los Montes de María y sus zonas aledañas: Los del norte, en las sierras de Luruaco, Saco, Piojó y Usiacurí. Los del centro, llamados palenques de San Miguel y Arenal. Y los del sur, en la serranía de San Lucas (Borrego Pla, 1973). Benkos Biohó les enseñaba a sus guerreros estrategias de ataque, defensa y emboscada, gracias a las cuales nunca pudieron vencerlo, aunque las cuadrillas de sus perseguidores estuvieran mejor armadas.
Los palenques eran empalizadas de estilo muy común en el África Occidental. La construcción de estos palenques en los Montes de María, como otros que se conformaron en Luruaco, Saco, la serranía de Piojó, Usiacurí y en la serranía de San Lucas, en el Caribe colombiano, se vio favorecida por una geografía áspera, de bosques, sierras y humedales, que impedía que las fuerzas del orden lograran erradicarlos definitivamente.
Actualmente, en los municipios mencionados, se evidencia marcadamente la influencia de esta historia mencionada. En el municipio de Piojó, por ejemplo, existe y se mantiene desde sus orígenes el Barrio Chambacú. Dicho Barrio fue fundado por mis ancestros, es decir, mis bisabuelos de la Familia Villanueva, quienes llegaron a Piojó, provenientes de la ciudad de Cartagena.
Quedan cordialmente invitados para que vayan a conocer el Barrio Chambacú de Piojó.
Lectura recomendada: “Chambacú, corral de negros”, de Manuel Zapata Olivella.