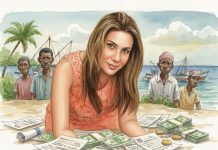Por: Reynaldo Mora Mora
El Ministerio de Educación Nacional, MEN, está afrontando muy malamente el problema de la calidad de la educación, solo con la estandarización de las Pruebas Estatales, pues, lo que ellas hacen, es generar más desigualdad social desde la educación al negársele el derecho a los pobres el ingreso a la educación superior pública. Esos burócratas ignoran esto demasiado grande. Esas pruebas no están afrontando los problemas de pobreza de los pobres, por el contrario, incentivan el sentimiento de injusticia. A los pobres se les hace ver que con ellas se crean posibilidades de reivindicar cambios en sus vidas, en la de sus familias y en la de sus contextos. Tenemos entonces, que el sentido de justicia no está presente, entonces, brota el sentimiento de indignación que separa la humillación infligida a los pobres. Se ofende la dignidad humana de los pobres como un insulto a su existir. Esto es lo que debemos defender los educadores críticos: afinar la lucha por la no estandarización de las Pruebas Estatales, PE. Esos señores burócratas pregonan como derecho a la educación esa cultura de las competencias de la empresa que ocultan la gran categoría de la Formación Integral con los valores que le imponen a la Escuela. Es el telos de la modernización del sistema educativo, que no es la humanidad, sino la homogeneidad operada por las normas del mercado.
Hay que acabar con los análisis parciales que realizan estos tecnócratas y burócratas del Icfes y del MEN, como lo han venido haciendo: separando la pobreza de los resultados de las Pruebas de Estado. Ellos se olvidan de reunir después de separar. Es necesario armar una teoría relacional de lo educativo, que devuelva a los pobres, y a la sociedad en general lo que realmente se merecen. Apoyados en la docencia y en la investigación podemos retomar conceptos e ideas en torno a esta problemática. Esa visión tecnocrática infravalora las dimensiones humanas de los jóvenes estudiantes pobres con deseos de ingresar a la educación superior pública, porque es una visión trasplantada a la Escuela y a los contextos depauperados con las consecuencias perniciosas que conocemos: los estudiantes pobres quedan expuestos a todos los vendavales posibles. Esas estandarizaciones se consideran recetas infalibles al igual que los modelos que siguen, que son procedimientos para activar el marginamiento a la educación superior y se sigue insistiendo sobre esas elaboraciones, que son supuestos silenciosos, que no se construyen sobre las reales necesidades de los pobres que buscan ese acceso. Nos estamos refiriendo a la asunción social del Icfes y de sus capacidades para administrar y coordinar su influencia en la masificación o no en la educación superior.
Escribir estos pensamientos sobre la relación de la evaluación y el currículo con el destino de los estudiantes pobres nos ayuda a establecer futuras prioridades, algunas de las cuales se hallan alejadas de las actividades de los educadores, lo que permite preguntarnos, ¿qué tanto reflexionan los docentes sobre las prácticas y discursos de la evaluación? En varios textos hemos seguido otro camino y adoptado otra perspectiva. Tal como lo entendemos y lo tratamos aquí, la educación superior considerada como dignidad de nuestros jóvenes es una manera determinada de vivir una vida más digna, más humana. Es un modelo del pensar, del vivir y del hacer. Entender esta dignidad significa representarse conceptualmente este modelo y reconstruirlo en el pensamiento del campo curricular. Lo que hace falta es una mirada despierta, crítica y precisa a las diversas experiencias que tratamos de capturar con el concepto de dignidad desde la educación superior. Se trata, de entender todas estas experiencias en sus particularidades y de preguntarnos cómo se interrelacionan. Se trata, de sacar a la luz el contenido intuitivo de las experiencias de la dignidad de los jóvenes. La instrumentalización estandarizante de los tecnócratas-burócratas se presenta como una bandera hostil para nuestros jóvenes que simboliza la fuerza de organismos como el Icfes, que se han convertido como un estatuto detentador de los saberes en exclusivo, aunado con elementos en posesión de aspectos fragmentarios de su supuesta “verdad”.
De acuerdo con Pierre Bourdieu un campo es un sistema de posiciones sociales que se definen en relación con otras. En consecuencia, el campo del currículo o de la evaluación son “campos de batallas” en donde se lucha por el monopolio, por ejemplo, de quiénes ingresarán a la educación superior pública. Hay una lucha por este monopolio. Lucha en la que se enfrentan agentes investidos de una competencia inseparablemente social y técnica, consciente de lo esencial de la importancia socialmente de este ingreso para los pobres. Este es el hilo de esta escritura que leemos como humillación social. Nuestros textos son intentos de hacer preguntas, de proponer y de examinar algunas de las respuestas posibles. Esa injusticia es la simiente del problema evaluativo. Nuestros textos son una invitación a la apertura de una Nueva Cultura de la Evaluación, NCE, una invitación a abrirse a otras prácticas evaluativas por el sentido vivido por los estudiantes. Desde la perspectiva de la propuesta metodológica de Foucault, tratamos de convocar a un trabajo grande, de largo aliento, analítico y de diagnóstico para que, en su conjunto, podamos desenmarañar el tejido instrumental de la evaluación oficial y trazar líneas del presente y del futuro de la evaluación.
El Icfes nos da a conocer a semestre tras semestre el espectáculo convulsionado de la evaluación, con la supuesta aparente serenidad armoniosa de quienes presentan esas pruebas estandarizadas que reinan en todos los niveles del sistema educativo. Nosotros esbozamos una sonrisa de incredulidad ante la existencia de esa palabreja de la “calidad de la educación”. La solución de este problema no estriba en reducir al estudiante a una red dispersa y descontextualizada de contenidos, porque lo despoja como sujeto a ser sujeto activo frente al discurso de la evaluación. Por ello, una buena simetría evaluativa demostraría que un determinado estudiante tiene, por ejemplo, un capital genético o cultural suficiente para desarrollarse y sobrevivir por encima de esas pruebas que homogenizan. Entonces, ¿por qué esta homogenización? Por ello, no es posible entender el “esfuerzo” por parte de ese organismo burocrático, que es el Icfes, que tiene como eje central la calidad de la educación, pero, que en ella va implícita la injusticia de la desigualdad social por el ingreso a las universidades públicas por parte de los pobres.
Por ello, es de suma importancia la relación de evaluación y currículo, y es tal vez uno de los asuntos que más se discute en al ámbito educativo. Este es el nudo gordiano que se presenta en los procesos de formación. Por ello, se convierte en un tema de investigación significativo. Desde nuestros textos hemos lanzado una serie de hipótesis sobre las cuestiones que plantea la actual evaluación, para poder llegar a definiciones más claras de las comprensiones que la constituyen. Según nuestra perspectiva, la evaluación en el currículo resulta inseparable de cierto tipo de contexto con sus diferencias. Por ello, hoy se impone el problema desde un nuevo ángulo: estamos ante una evaluación única o debemos hablar de evaluaciones múltiples, diversificadas, contextualizadas, pertinentes, que encuentren sus propias vías, que no se pueden comprender desde la instrumentalización estandarizada propuesta. Como lo señala M. Weber (1968) hace casi un siglo, la creación de lo que él llamaba “cierre social” (se aprecia en el discurso oculto de las competencias y en las Pruebas Estatales) promueve las esperanzas de los poderosos por excluir a las personas menos poderosas de la plenitud de beneficios de las empresas, a la vez que obstaculiza los esfuerzos de los desvalidos por organizarse para la captura de esos beneficios negados. Por ello, seguimos pensando que las Pruebas Estatales son una medida burda e incompleta de la calidad de la educación.