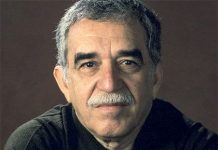Por: Norma Vera Salazar y Augusta Moreno Quant
En Colombia, la persecución y la violencia ejercida contra los sectores opositores a los intereses hegemónicos han sido una constante a lo largo de nuestras guerras civiles, en las que el paramilitarismo ha servido como un instrumento clave en la reestructuración de las relaciones sociales y del poder. Esto ha facilitado la concentración de tierras y la alianza entre élites políticas regionales y el narcotráfico (Franco, 2009)[1].
El conflicto armado interno es una consecuencia de la desinstitucionalización del Estado en los territorios, la polarización de la población, la instauración del discurso anticomunista, las prácticas sistemáticas de violencia y el debilitamiento de la democracia (Yaffe, 2011)[2]..
La falta de presencia estatal en zonas rurales permitió que terratenientes, empresarios y élites regionales consolidaran grupos armados civiles, inicialmente como una respuesta directa a la acción insurgente. Sin embargo, estas estructuras rápidamente se articularon con intereses que trascendieron la “protección de ciudadanos de bien” contra las guerrillas. En nuestra historia reciente, lo que comenzó como un “movimiento de autodefensa contrainsurgente” se transformó progresivamente en una suerte de proyecto político y militar ultraconservador.
De acuerdo con Cruz (2009)[3], el paramilitarismo desarrolló una narrativa que defendía la propiedad privada, el desarrollo local y regional, y el derecho a la legítima defensa. Además, autoproclama una relativa autonomía del Estado, reconociéndose como “el tercer actor” en el conflicto armado, en defensa de la clase media ante la incapacidad del Estado para garantizar la seguridad. En este marco, el paramilitarismo no solo fue un instrumento para garantizar el acceso al poder por parte de las élites tradicionales, sino también procuró un proceso de politización para poder aumentar su capacidad de negociación con el Estado, y articular un proyecto que se vio fracturado con el tiempo por la penetración del narcotráfico, que consolidara la hegemonía de la derecha colombiana.
El discurso anticomunista fue central en esta construcción, al igual que las acciones de violencia sistemática dirigidas no solo contra los combatientes insurgentes, sino también contra sectores sociales y políticos críticos al statu quo y al avance de su proyecto. Para ello, los paramilitares buscaron ganar legitimidad social y política, empleando estrategias de coacción de votantes, el control de instituciones locales y regionales, y la infiltración de estructuras gubernamentales. El paramilitarismo no solo fue una herramienta de violencia, sino también un actor clave en la redefinición de las relaciones entre el poder político, económico y militar en Colombia.
Esto incluyó la estigmatización y persecución de movimientos estudiantiles, sindicalistas, líderes comunitarios y partidos de izquierda, bajo la premisa de que representaban una amenaza para el orden social. Por lo que el paramilitarismo no se limitó a combatir a las guerrillas; emplearon estrategias retóricas para lograr aliados y legitimidad; ejecutaron prácticas de exterminio social, pero también de exterminio político contra el pensamiento crítico, revolucionario y de izquierda mediante la criminalización de la protesta y la movilización social en el que los paramilitares actuaron en connivencia con la fuerza pública.
Durante esta época, organismos de inteligencia de la Fuerza Pública y sectores vinculados al narcotráfico formaron alianzas para impulsar iniciativas que resultaron en la persecución, encarcelamiento y asesinato de estudiantes y profesores. En el caso de la Universidad del Atlántico, desde el año 1998 la operación de una estructura conocida como “Red Cóndor” en la que participaron paramilitares que estuvieron vinculados al mando de alias “Jorge 40” y agencias de inteligencia del Estado como el Gaula, el DAS y el Ejército nacional, condujo a numerosos casos de asesinatos, amenazas, desplazamientos forzados y exilios.
Entre los casos más notorios se encuentra el del profesor jubilado Jorge Adolfo Freytter Romero, quien fue secuestrado, torturado y asesinado entre el 28 y el 29 de agosto de 2001. El profesor Freytter, era representante sindical de extrabajadores de la Universidad del Atlántico y cuestionó la corrupción en el manejo de los dineros que debían destinarse para pagar las mesadas a los pensionados[4].
El profesor Freytter regresaba de la universidad cuando fue secuestrado. Un grupo de hombres armados lo interceptó y lo obligó a subir a una camioneta Toyota Hilux, la cual recorrió gran parte del sur de Barranquilla hasta una bodega de Enilce López, conocida como alias “La Gata”. En ese lugar, lo retuvieron por más de 24 horas y fue sometido a brutales torturas porque creían que era guerrillero.
El teniente en retiro Flover Argeny Torres Sánchez, ex-subcomandante del Grupo de Acción Unificada para la Libertad Personal (Gaula) de Barranquilla, reveló ante la JEP detalles sobre su implicación en este asesinato. Explicó cómo se coordinó el secuestro con la colaboración de las Autodefensas y miembros del Gaula Militar del Atlántico. Durante su testimonio, afirmó “el secuestro fue perpetrado por paramilitares (…) en alianza con integrantes del Gaula Militar del Atlántico”.[5] Irónicamente, el primer ente en responder a la denuncia del secuestro del profesor Freytter fue el Gaula de la Policía, que acordonó la calle, recopiló testimonios y mostró fotografías para intentar identificar a los responsables.
En el año 2020, La fiscalía general de la Nación reconoció su asesinato como un delito de lesa humanidad debido a que obedeció a un ataque sistemático y generalizado que acabó con la vida de al menos 29 personas que hacían parte de la universidad y habían realizado diferentes denuncias por parte del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Este tipo de hechos, ocurrieron también en la Universidad de Antioquia (1997), la Universidad de Córdoba (1995), la Universidad Industrial de Santander (1986-1980), la Universidad de Nariño (2000 – 2003)[6] y en la Universidad del Magdalena en donde se ejecutó un plan para asesinar y desaparecer personas dentro de las cuales se encontraban el profesor y decano de la Facultad de Ciencias Sociales, Roque Morelli Zarate y el estudiante Hugo Elías Maduro Rodríguez.
Desde el año 2023, Jorge Enrique Freytter-Florián, hijo del profesor Jorge Freytter, ha solicitado formalmente al presidente Gustavo Petro y a la Sociedad de Activos Especiales (SAE) que la bodega de alias “La Gata”, sea destinada como un centro de memoria histórica a disposición de la sociedad civil para el desarrollo de actividades en defensa de los derechos humanos y la memoria de las víctimas del conflicto en el Atlántico[7].
Si bien el carácter “político” de los paramilitares —antes, durante y después de su desmovilización— ha sido objeto de análisis y cuestionamiento, es innegable que su escalada instauró en las comunidades una lógica social, cultural y simbólica que normalizó ciertas prácticas ante la ausencia del Estado en los territorios, resultado del control social y político ejercido.
En la actualidad, gobernanzas armadas continúan haciendo presencia en los territorios. Aunque predomina su carácter criminal, han iniciado un nuevo proceso de politización con la intención de negociar con el Estado ante la política de Paz Total del gobierno nacional (Trejos y Badillo, 2024)[8],, aprovechando los discursos que el paramilitarismo dejó en la memoria colectiva y las profundas brechas que aún persisten en estas regiones. En departamentos como el Magdalena, esta influencia ha llevado a que algunas instituciones guarden silencio ante su accionar violento, ya sea por miedo, conveniencia o la propia normalización de esta dinámica.
Frente a este panorama, las voces disidentes, en especial los familiares de las víctimas lideran una lucha incansable contra el olvido y la impunidad. Son ellas quienes nos recuerdan que esta historia la conocemos de memoria y que la tarea por la reivindicación, la reparación, la justicia y la no repetición sigue vigente.
[1][1] https://journals.openedition.org/amerika/8281
[2] http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2011-03242011000200007
[3] https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3662710
[4] https://verdadabierta.com/asesinato-del-profesor-jorge-freytter-delito-de-lesa-humanidad/
[5] https://www.infobae.com/colombia/2024/10/03/exoficial-de-la-policia-quedo-libre-tras-confesar-el-asesinato-de-un-profesor-universitario-en-barranquilla/
[6] https://www.comisiondelaverdad.co/caso-52-universidades-y-conflicto-armado
[7] https://revistaraya.com/la-bodega-de-torturas-de-la-gata-para-reparar-a-las-victimas-la-peticion-al-presidente-petro.html
[8][8] https://library.fes.de/pdf-files/bueros/kolumbien/21008.pdf