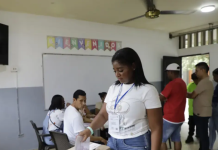POR: REYNALDO MORA MORA
Los señores del Icfes y del MEN difunden la idea insensata de que se puede comprender la calidad de la educación conociendo tan solo los resultados de las Pruebas de Estado, PE. Tenemos que señalar, que las maquinaciones a las que se dedican esos estadísticos-burócratas y tecnócratas en sus esfuerzos por expresar todo por medio de cifras son despreciables y ridículos más allá de toda expresión. En rigor, este instrumentalismo estandarizado es la expresión histórica dominante por parte del Estado de impedir el ingreso de los pobres a la educación superior pública, lo que implica de una política de marginamiento excluyente por parte de esos organismos. Al constatar esta tendencia en el sistema educativo colombiano, podemos plantearnos algunos interrogantes. ¿Qué proporción de estudiantes de los estratos 1, 2 y 3 logran ingresar a las universidades estatales del consolidado general frente al restringido acceso que hacen los resultados del Icfes? ¿En qué medida las PE se han convertido en talanqueras para frustrar las alegrías y esperanzas de los estudiantes pobres? ¿Qué nuevas alternativas como política de los educadores críticos haya que construir y fortalecer para derrumbar ese despropósito de exclusión? ¿Cuáles efectos subjetivos produce el hecho social de que el Estado a través de sus universidades no llena las expectativas de ingreso a los estudiantes de esos estratos? ¿Hay elementos de esa burocratización tecnocrática tendencial por parte del Icfes y del MEN en estricto sentido para cerrar las puertas de la educación superior pública a los pobres?
Son interrogantes que deben ser objeto de tesis doctorales para apuntar a los efectos fundamentales de lo que hemos llamado “instrumentalismo estandarizante salvaje”. Encontramos que las políticas gubernamentales centran su atención principal en la evaluación del quehacer de las instituciones educativas, en fomentar su rendición de cuentas, en auditar la inversión de recursos, en generar estrategias para que la sociedad evalúe y legitime a estas instituciones, pero, esa política se olvida del preclaro mandato constitucional: formar buenos ciudadanos desde escuelas y universidades. Este texto se refiere a la propuesta crítica que hemos venido poniendo en debate, como es la construcción de una Evaluación Contextualizada y Pertinente, ECP en el currículo escolar, para dar al traste con los enfoques instrumentales de lo que se denomina competencias. Proponemos dicha evaluación que debe surgir de la conciencia por parte de los educadores de leer y escribir críticamente la realidad socioeducativa que asegure a los estudiantes poder alcanzar una comprensión política fresca y profunda de la sociedad y del lugar que, en ella, ellos ocupan.
Entonces, la capacidad de esta lectura y escritura bien puede abrir colectivos pensantes y transformadores de educadores en sus propios espacios de formación. Para el caso colombiano las políticas educativas y curriculares no han incorporado la visión de lo que sucede a los pobres al no ingresar a la educación superior pública: como una cuestión social, tenemos que los argumentos del Icfes, del MEN y del Ministerio de Hacienda se resisten a formar parte de esas políticas; por el contrario, en la evaluación curricular presenciamos una visión economicista, mercantilista de su papel homogenizador y estandarizante. Se trata, en palabras de Sacristán, G. (2010) de hacer más pobres a los pobres para el mercado del empleo. Es la ética explosiva (Cortina, A., 1998) que se presenta como doctrina ética oficial, que son las Pruebas de Estado, que pregona el individualismo competitivo de los dos primeros organismos referenciados.
Teniendo en mente esta reflexión sobre la ausencia de alternativas evaluativas en el currículo, esto es, de proyectos político-sociales pensando la educación superior para los pobres, amplios y ambiciosos, lo que hallamos es un estado de indiferencia o un vacío de valores en las prácticas evaluativas que realizan los docentes, que caracterizan al maestro actual. Seguimos insistiendo con visos de esperanzas que se vislumbren, principalmente para las periferias con sus localidades esperanzas de ascenso social a través de la educación superior del Estado. Seguiremos exponiendo nuestras reflexiones de carácter general y específicas con la necesidad de construir proyectos curriculares y evaluativos contextualizados y pertinentes en estrecha vinculación con las situaciones sociales, políticas, culturales y económicas que atraviesan de diversas maneras al mundo de la educación de los pobres. Hallamos el desarrollo de políticas nacionales entradas en la estandarización y homogenización de los procesos formativos, mediante el vínculo de la Escuela, y en ella, la evaluación curricular con el mercado, a través de las competencias, y no con la formación de buenos ciudadanos. Por parte de los burócratas del Icfes y del MEN hay una confianza en esa perspectiva mercantilista desde la instrumentalización del currículo oficial. Las PS representan en tal sentido, según ellos, la actualidad de la calidad del sistema educativo. Es para ellos el más profundo y quizás el único significado del progreso de la educación a partir del desconocimiento de las Problemáticas Sociales, PS.
Por el contrario, consideramos que esas PS asumidas por el currículo son el único recurso didáctico-investigativo para transformar los contextos con todos los miembros de la Comunidad Educativa de las instituciones escolares, con la fuerza y confianza de los saberes enseñables por expresar esta realidad. En cambio, esa instrumentalización estandarizante que suena como la esencia de la idea de calidad de la educación no es más que un comprensible, pero engañoso y fútil esfuerzo por ontologizar el discurso de las competencias de la empresa en la Escuela. Todo esto resulta en un engaño para los pobres, al no poder ingresar a la educación superior pública. La cultura promovida por esos burócratas ofrece un mundo del “todo bien”, “todo en orden”, “vamos por buen camino”, “todo en igualdad”. Esto tiene el efecto de que una gran cantidad enorme de jóvenes pobres con sus familias no se sienten a gusto con esta desigualdad social de esta educación que margina. Esa cultura seduce hacia las competencias irreales entre “buenos” y “malos”, donde los buenos se convierten en seguidores de una fe en esas pruebas-evaluaciones descontextualizadas, que son incompatibles con la Dignidad Humana de nuestros jóvenes pobres.
Mientras tanto, en la relación de la Escuela con su contexto, se encuentra una pérdida de credibilidad por parte de los sujetos, como los docentes, donde solo se busca priorizar el instrumentalismo estandarizante para estudiantes de estratos altos a los cuales se les prepara durante los años lectivos por parte de las instituciones educativas para que realicen las Pruebas de Estado, dándose una desventaja con las instituciones educativas oficiales, que aquí llamamos “escuelitas de doña Rita” de las periferias, debido al abandono del Estado, a las cuales no se les hace inversión, ni atributos, ni diferenciaciones. El hecho de que la Escuela asuma la realidad social con sus PS, “descuidando” las pruebas estatales; es una práctica formativa de humanidad, donde se reconoce la importancia primordial del contexto, primero que todo. Es la cuestión fundamental, que es la realidad educativa frustrante, que nos lleva a preguntarnos, ¿qué es la evaluación como realidad social? O, ¿cómo es abordada la realidad social desde la evaluación? Estas son preguntas fundamentales. Esta problemática tiende a indagar sobre estas preguntas mediante la verificación de cómo se da la evaluación en el sistema educativo colombiano, lo que procura que construyamos una concepción emergente para conocer la relación Escuela y Sociedad.
Las cosas han llegado a un punto tal de descontrol frente a esta injusticia y en lo que atañe a sus efectos negativos, que efectivamente es el momento de poner sobre la mesa el debate en torno a la evaluación en el currículo, porque lo primero que importa es hacer valer que ella es un sentimiento que conmueve a docentes, estudiantes y padres de familia; un sentimiento que el currículo oficial lo ha pervertido, lo ha instrumentalizado y desproporcionado entre “buenos” y “malos”. Todo un rosario de preguntas podemos seguir formulando, entre otras, ¿qué función debe desempeñar la evaluación en la sociedad actual, como su sentido social? En primer lugar, porque con el desarrollo y fortalecimiento de sentimientos-valores se responde a los criterios constitucionales y a los Fines de la Educación (art. 5, Ley General de Educación de 1994). En segundo lugar, porque sin una clarificación de conocimiento previo de los contextos como marcos de referencias, esas pruebas estandarizantes resultarán siempre irrelevantes y sin sentido, por más técnicas o metodologías frías que inventen e impongan el Icfes y el MEN. Cualquier evaluación, por último, ha de partir de un conocimiento del contexto con sus PS, lo que significa su papel social relevante.