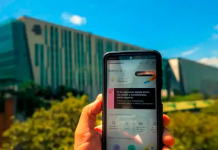Por. José Gabriel Coley, Filósofo Uniatlántico
www.pepecomenta.com
1-El Carnaval es de la Humanidad
Los historiadores y los antropólogos culturales consideran que el Carnaval surgió como una fiesta popular por demás muy antigua ligada a ciclos naturales y astronómicos, que se celebraban con ceremoniales mágico-religiosos en civilizaciones como la de Summer y Egipto hace más de 5.000 años.
Los sumerios, hacia el mes de febrero, efectuaban un ritual para la fertilidad de la tierra con hogueras, danzas y máscaras para ahuyentar los malos espíritus del invierno recién ido antes de la siembra. Los egipcios exaltaban por la misma época, los inicios de la temporada de navegación del Nilo con desfiles de máscaras en barcos decorados por flores que se ofrendaban a Isis, su diosa principal.
Tal parece que de Egipto estas festividades saltaron a Grecia por la cercanía mediterránea, porque tiempos después esos ‘carrus navales’ reaparecieron en las celebraciones en honor a Dionisos, dios del vino, con una parada popular de danzas, disfraces y diversiones, donde se empujaba un carro con ruedas en forma de navío en medio de una parada popular de danzas, disfraces y celebraciones. Posteriormente fueron asimiladas por Roma para rendirle tributo a Baco versión romana de Dionisos y, con el imperio, se difundieron por toda Europa hasta bien entrada la Edad Media.
Sin embargo, aunque eran “bataholas paganas”, en el medioevo las fechas de su celebración se fueron cristianizando ya que la iglesia no pudo eliminarlas a pesar de las prohibiciones de fe. Entonces las subordinó, haciéndolas coincidir con el comienzo de la cuaresma y las llamó ‘carnem levare’ (abandono de la carne), limitándolas a cuatro días de festejos con vino, comidas y concupiscencias hasta el martes anterior al miércoles de cenizas el cual comenzaba con la misa y la imposición de una cruz en la frente como preparación para el primer viernes de la pascua de resurección que implicaba ayuno de la carne de manera total.
O sea, no solo de la carne del consumo nutricio, sino también de la carne del cuerpo, incitante de la lujuria, la infidelidad y otros desafueros sexuales. De esta manera se pasaba del ‘carrus navale’ al ‘carnem levare’ (prohibición de la carne), porque la carne es para la clerecía la morada de satán y había que ponerle un límite moral. Es decir, “El que peca y reza empata”, como dicta el adagio.
Por ello, indirectamente, la iglesia comenzó a aceptar estos desenfrenos colectivos como un espacio de liberación en una sociedad beatamente represiva para que después, el miércoles de cenizas, se renunciara al demonio, al mundo y a la carne. Empero, y en señal de prevención, como en el carnaval se iban a presentar actos reprobables por el frenesí de las fiestas, las gentes acudían al uso milenario de las máscaras para proteger su anonimato; incluso se ingeniaban disfraces de acuerdo a su secreta identidad totémica. Eso les garantizaba, aunque hubiese licencia clerical para pecar, el no ser reconocidos cuando el ‘orden’ retornara con la cruz grisácea del arrepentimiento en el frontis.
A partir de entonces, se encerraban las bestias y los malos pensamientos que todos llevamos dentro para soltárselas al diablo de nuevo, cuando el ‘carrus navale’ regresara el año siguiente. Y precisamente ese ‘carrus navale’ es el que nos recuerda a nuestras carrozas de la batalla de flores, que parecen flotar desplazándose en medio del rio de disfraces, danzas y músicas ¡y con tantas diosas Isis a bordo!
No obstante toda esa fantasía, el carnaval no solo lo hacemos, lo vivimos y lo gozamos en Barranquilla y el Caribe colombiano, sino que sigue presente en muchos otros países y de diferentes latitudes, culturas y creencias como Italia, Francia, Alemania, Portugal, España, Bélgica, Hungría, Suecia, Dinamarca, E.U., México, Brasil, Uruguay, Paraguay, Argentina, Chile, Perú, Bolivia, Ecuador, Venezuela, Santo Domingo, Cuba, Panamá, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Angola, Cabo Verde, Guinea, Mozambique, Nigeria, Ruanda, Suráfrica e incluso Japón, las Filipinas y Australia, entre otros. No son fiestas nacionales, salvo en Brasil, pero lo celebran.
Por eso se afirma por muchos pensadores que el carnaval es una verdadera necesidad de la humanidad entera. No para el retiro de la carne, a lo religioso, sino como afirmación de la misma, con todo lo que eso hedonísticamente pueda significar, al menos en esos cuatro días de liberación carnestoléndica. Se dice, incluso, que los pueblos que se extrovierten disfrutando su respectivo carnaval son, en general, más pacíficos que aquellos que se reprimen todo el año, todos los años…