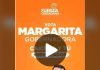Por: Aura María Rangel Fontalvo
Desde la promulgación de la Constitución Política de 1991, se marcó una ruptura epistemológica en cuanto a la educación, debido a que se le dio un doble carácter: de derecho, pero también de deber. Esto se refleja en una ruta legislativa que establece la educación como un derecho y un servicio público. Así lo podemos entender en el artículo 67, que, en concordancia con este, el artículo 95 de nuestra Carta Magna resalta la calidad de colombiano que debe engrandecer y dignificar la sociedad. Es en este momento cuando el derecho a la educación se convierte en el eje fundamental que debe dinamizar la dignidad humana, los valores éticos, la cultura, el conocimiento, la identidad nacional, la participación democrática, el respeto a los derechos de los demás, el cumplimiento de deberes y normas ciudadanas, el sentido de conservación del ambiente y el autorreconocimiento personal.
Es de conocimiento en el ámbito educativo la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994), que organiza el sistema educativo general colombiano y las normativas que regulan este derecho y servicio público. Asimismo, el Decreto Reglamentario 1860 de 1994 reviste su importancia al establecer los lineamientos epistemológicos, filosóficos, sociológicos, pedagógicos y organizativos que deben tener en cuenta los establecimientos educativos. En este ejercicio de hilvanar las leyes que regulan la educación, se pueden citar una serie de artículos y decretos que integran los fines y principios de la educación en Colombia. Sin embargo, el tema que se aborda en este escrito es una reflexión crítica sobre cómo se materializa en la escuela el derecho a la educación en un sentido amplio y si este, en realidad, se constituye en ese eje dinamizador de la sociedad tal como hoy se percibe.
En este sentido, el aula de clase es el espacio íntimo y cercano donde convergen una interrelación entre quien “enseña” y quien “aprende”. Por lo tanto, es allí donde se pretende formar ciudadanos en los que se materialicen los fines de la educación. No obstante, el ideal de formación integral de la ciudadanía, tal como se establece en la Constitución Política, es un camino donde se han construido una serie de paradigmas que persiguen una supuesta “educación de calidad” que exalte la formación de la niñez y la juventud colombiana. Entonces, cabe preguntarse con pensamiento crítico y reflexivo: ¿Qué se hace desde el Estado, la sociedad, la familia y la propia escuela para garantizar esa “calidad educativa”?
El primer pensamiento que nos lleva a reflexionar acerca de una posible respuesta a la pregunta planteada anteriormente es: ¿De verdad la educación puede ser de calidad? ¿Cuál debería ser el objetivo principal de la educación? ¿Cómo pueden el Estado, la sociedad, la familia y la escuela cumplir ese objetivo? En una interpretación del concepto de calidad del MEN, se precisa que “la calidad es aquella que forma mejores seres humanos, ciudadanos con valores éticos, respetuosos de lo público, que ejercen los derechos humanos, cumplen con sus deberes y conviven en paz”. Esta definición exalta la importancia de la formación axiológica de los seres humanos como seres éticos que buscan convivencia pacífica en sociedad. Sin embargo, esta definición, a su vez, se distancia de la manera en que se establecen los lineamientos estandarizados que, a través del ICFES, buscan medir ese concepto de calidad, centrándose más en lo cognitivo que en la formación integral.
Es decir, no hay un anclaje entre lo que se establece en las políticas educativas regidas por la normatividad y la manera en que se evalúa la realidad educativa en Colombia. Un ejemplo de esa disparidad es la evaluación como herramienta para cuestionar lo que está mal o lo que está funcionando. Esta está alejada del contexto, con una búsqueda pretenciosa y ambiciosa de poder presentar los avances o retrocesos de la supuesta calidad educativa.
No es entonces descabellado pensar en una educación para la formación integral desde el propio contexto, pertinente con la realidad social de cada ciudadano. El reto del Estado, la familia y la escuela es la materialización del derecho a la educación mediante la transformación de ciudadanos que creen nuevos conocimientos. Dichos conocimientos deben tener un alto valor de lectura del propio contexto, en el que resalten la observación, las experiencias, las vivencias de la cultura local, los anhelos, los desintereses, las posibilidades, las diferencias, las frustraciones y los acuerdos comunes que convergen en una comunidad.
Siguiendo esta línea, el Estado, la sociedad, la familia y la escuela deben reconfigurar el concepto de educación tal como se plantea hoy desde lo institucional. En todo caso, se deben considerar los aportes de la cotidianidad de los ciudadanos en el aula, entendidos como parte de una familia y de una sociedad en la que sea posible la construcción de un Estado Social de Derecho, tal como lo establece el artículo primero de la Constitución.
El doctor Reynaldo Mora Mora, en su columna “Reflexión crítica y currículo integral, expresa”: “Se trata de construir currículos basados en el contexto, definiéndolos como la herramienta a través de la cual una sociedad procura el ideal de buen ciudadano y de una vida digna a partir de la educación; lo que demanda un despliegue de un conjunto de posibilidades institucionales que sean garantes de este desarrollo y fortalecimiento de roles axiológicos, por ejemplo, de una vida buena, como experiencia y éxito para el conjunto de la sociedad. Esta responsabilidad ética demanda la formación en contexto, en la búsqueda de que ella responda a circunstancias y problemáticas sociales, lo que, a su vez, viene a significar la formación actualizada de manera permanente. Ello es posible si se concibe el currículo como respuesta de la escuela y universidad para con el entorno, contribuyendo con una escuela-universidad ligada a la sociedad para favorecer lo socioafectivo cultural como integralidad desde: 1. Los fines de la educación, 2. Las experiencias de una enseñanza con goce ético, estético y placentero para potenciar aprendizajes significativos, y 3. Promover procesos evaluativos dignos y contextualizados como miradas plurales, personales e institucionales”.
De acuerdo con este pensamiento, que cuestiona, pero a la vez invita a las escuelas a repensar su papel como entes generadores de transformación social, existe la necesidad de construir currículos integrales contextualizados, sin más pretensión que la de generar un conjunto de posibilidades que favorezcan actuaciones axiológicas y la transformación del individuo para responder a las precariedades, circunstancias y problemáticas de su propio entorno.
Este valioso aporte invita a los maestros a que, desde su rol, desarrollen acciones que respondan a las necesidades de su comunidad educativa; que se apropien de los espacios, los conozcan e interactúen con las experiencias de la comunidad. Solo así se enriquece su saber pedagógico y aflora la creatividad, el placer de enseñar y de aprender de lo aparentemente sencillo y común.
Cada aprendizaje del contexto lleva a la escuela y a los maestros a construir un currículo integral que se constituya en la base que soporte los fines de la educación, fundamentados en los valores de la autonomía, la tolerancia, la participación, la identidad y lo socioafectivo. Cuando los estudiantes reconocen en los aprendizajes lo cercano, lo familiar, se identifican con ellos. Lo que aprenden se vuelve significativo y permite la apropiación del conocimiento para desarrollar acciones que manifiesten sus características como seres empáticos, respetuosos de las normas y de la naturaleza, reflexivos, participativos, pluralistas y, sobre todo, éticos. Entonces, en tal caso, se puede decir que el Estado, la familia y la escuela se acercan a la materialización del derecho a la educación tal como se plantea en nuestra Constitución.