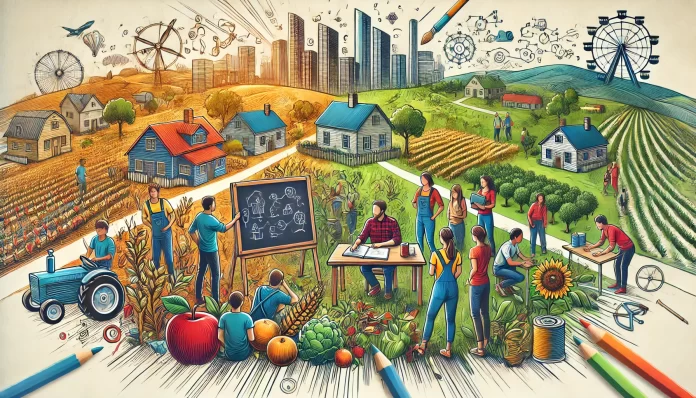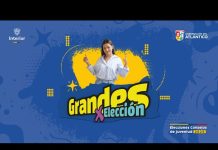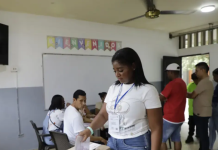POR: MARIA CAMILA RODRÍGUEZ VARGAS
La Tribuna Pedagógica: Investigación Acción Participación Curricular (IAPC) del doctor Reynaldo Mora publicada el 18 de noviembre en el diario La Libertad , nos da un abordaje crítico y reflexivo, presentando un marco interesante que promueve un enfoque más humano y participativo en la investigación educativa. Este enfoque busca transformar la relación tradicional entre el investigador y los actores sociales, colocándolos en una posición de igualdad para que se construya conocimiento de manera conjunta, respetuosa y empática. Sin embargo, detrás de esta noble aspiración surgen algunas inquietudes que merecen un análisis más profundo.
Uno de los principales aciertos de la propuesta de IAPC es la insistencia en que la investigación no debe ser una actividad impuesta desde el exterior, sino un proceso de comprensión de la realidad social a través del encuentro humano con los actores educativos.
Este enfoque promueve un respeto por la cultura y las experiencias de los sujetos de estudio, lo cual se ve reflejado en la creación de un conocimiento que es producto de una interacción mutua y enriquecedora. Se busca, por tanto, transformar la metodología educativa, alejándose del modelo vertical y estandarizado que predomina en muchas investigaciones tradicionales. Este aspecto es especialmente relevante, ya que los modelos educativos convencionales a menudo tienden a ser rígidos y no consideran las realidades diversas y dinámicas de los estudiantes o comunidades.
No obstante, esta mirada empática e inclusiva, aunque profundamente valiosa, corre el riesgo de ser idealizada.
La visión de la IAPC propone que la empatía y el respeto mutuo son herramientas suficientes para generar una comprensión transformadora de la realidad social y educativa. Sin embargo, este enfoque podría no ser aplicable o efectivo en todos los contextos. La teoría de la IAPC asume que los actores sociales tienen el poder de influir de manera equitativa en la construcción del conocimiento. Sin embargo, en muchos contextos, especialmente aquellos marcados por la desigualdad, la falta de recursos o estructuras de poder tradicionales, las interacciones entre el investigador y los sujetos educativos pueden seguir siendo desiguales. Las tensiones entre las realidades sociales de los actores y el marco académico del investigador pueden generar una brecha que no se resuelve simplemente con una mayor empatía.
Además, la Tribuna enfatiza que la IAPC promueve una creación conjunta de conocimiento, pero este proceso también está mediado por el propio investigador. Las decisiones sobre qué relatos se toman en cuenta, cómo se interpretan y qué significados se construyen siguen siendo decisiones del investigador, quien no está exento de subjetividad o sesgo. Aunque el investigador se acerque con una actitud de respeto y apertura, su formación teórica, su contexto y sus objetivos de investigación inevitablemente influirán en la forma en que se interpreta la realidad de los actores sociales. La idea de «escuchar» y «aprender» de los sujetos de estudio es valiosa, pero debe ser reconocida dentro de un marco más crítico, en el cual los intereses y marcos interpretativos del investigador sean siempre reflexionados y cuestionados.
Otro punto a considerar es la crítica que se hace a las metodologías tradicionales y al instrumentalismo tecnocrático, representado por instituciones como el Icfes y el Ministerio de Educación Nacional (MEN). Si bien es legítimo cuestionar la rigidez de estas instituciones y su enfoque tecnocrático, también es necesario reconocer que muchos de los métodos más tradicionales han sido desarrollados precisamente para estandarizar y garantizar ciertos niveles de calidad y equidad en la educación. Descartar por completo estos enfoques podría llevar a una desconexión con los objetivos más amplios de la educación y la investigación educativa, como la evaluación precisa de los procesos de aprendizaje o la capacidad de comparar diferentes contextos y resultados.
Finalmente, la IAPC, como la describe la columna, subraya la importancia de una mirada «inteligente» y culturalmente dirigida.
El investigador debe ser capaz de captar las narrativas y los significados más profundos de las experiencias de los actores sociales, lo cual es, sin duda, un enfoque transformador y enriquecedor. No obstante, esta «inteligencia» que se menciona está muy centrada en la capacidad de adaptación del investigador, pero ¿qué pasa cuando los actores sociales no tienen la oportunidad de dirigir también la narrativa o de influir en los resultados de manera más profunda? Si bien el intercambio es fundamental, la postura del investigador sigue siendo dominante en la construcción del conocimiento. Este texto hace parte de los Talleres de Lectura y Escritura programados en la Licenciatura en Ciencias Sociales de la Universidad del Atlántico (II-2024).