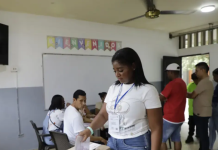POR: CRISTIAN ALEJANDRO BERNAL
Hoy a pocos días de culminar este mes de noviembre, la mayoría de instituciones educativas se preparan para dar por terminado este año escolar. A estas alturas es más que oportuno dar espacio para reflexionar sobre cómo ha sido el transcurrir de este año 2024, interrogantes entre ellos, ¿Cómo habrá sido mi desempeño como docente este año? ¿Habré generado un impacto significativo en cada uno de mis estudiantes? Y otros más de carácter prospectivo como, ¿Qué será del 2025 en educación? ¿Cuáles nuevos retos y desafíos nos deparan el siguiente año?, son quizás las preguntas que discurren dentro de nosotros.
Desde un contexto y plano histórico primario sabemos que la educación es un hecho social que lleva muchos miles de años trabajándose en y dentro de la historia de la humanidad, es menester considerar que esta transporta consigo ventajas, oportunidades en materia de beneficios para el ser humano; no obstante, también retos, desafíos y dificultades que estrangulan en gran medida los propósitos claves de su naturaleza misma. En esta primera parte del presente análisis, existe un solo objetivo, es subrayar con tinta roja y desde una perspectiva inter y transdisciplinar todos los elementos que cooperan en categoría de retos y desafíos en la educación en Colombia con todos sus componentes esenciales.
Desde las ciencias sociales, y en particular las ciencias humanas cuyo objetivo desde sus fines ha sido el estudio y la comprensión de los elementos que configuran las sociedades humanas desde múltiples perspectivas.
Con la ayuda de diferentes disciplinas como la sociología, antropología, psicología, economía, ciencias políticas, entre otras, las ciencias sociales buscan: Dar consigo respuesta y razón a los diversos fenómenos desde una etiología compleja y diversa.
Ahora, volviendo a nuestro eje temático principal, dentro los desafíos en el contexto colombiano de la educación, el primer descollante es: La desigualdad en el acceso a la educación. Es habitual saber y comprender que coexistimos en un mundo bastamente desigual, las diferencias entre un país y otro son tan marcadas como si de un rompecabezas desarmado se hablase. De la misma forma, Daron Acemoglu y James A. Robinson en su obra por qué fracasan los países, describen lo siguiente, “En los países ricos, las personas están más sanas, viven más tiempo y tienen unos niveles de educación más altos. Asimismo, pueden acceder a una serie de comodidades y opciones en la vida, desde vacaciones hasta carreras profesionales, con las que las personas de los países pobres solamente pueden soñar.” Cómo si fuese sacado de una fábula, es la realidad que impera en nuestro país.
En Colombia a pesar de su descentralización establecida en su Constitución Política de 1991, no se han podido desmarcar las brechas socioeconómicas, políticas y culturales que gran daño generan, y obstaculizan todo intento de desarrollo y progreso.
Por lo demás, es un despropósito medir la educación desde el enfoque homogeneizado, estandarizado e igualitario en la misma forma en la que se hace. A pesar de que en Colombia la educación es un derecho constitucional y normativo fundamental, en el cual no deberían existir barreras de excepción como el estado socioeconómico, origen étnico, género entre otros. No obstante, no todos los niños, jóvenes y adolescentes se benefician a plenitud de ello, puesto que existen y persisten grandes brechas que condicionan, prohíben y delimitan el acceso equitativo a la educación. Las diferencias en la educación restringen las posibilidades de crecimiento personal y profesional, manteniendo los ciclos de pobreza y marginación social. Para comprender con mayor alcance esta gran problemática, es más que necesario resaltar algunos de los factores con mayor impacto que contribuyen a la desigualdad educativa, por ejemplo; Desigualdad socioeconómica, brechas regionales y poca o insuficiente inversión de presupuesto por parte del Estado.
Análogamente, Julián de Zubiría, afirma lo siguiente, “Cuando en una sociedad la calidad de la educación es deficiente para los estratos bajos, la cuna es la que determina el futuro de los niños. Es por eso que podemos afirmar que el sistema educativo colombiano contribuye a aumentar la inequidad: los pobres reciben educación de baja calidad y los estratos altos reciben una mejor educación, lo que reproduce el círculo de la pobreza. Esto se agrava porque la educación oficial inicial es escasa y de mala calidad, al tiempo que los estratos medios y altos no solo invierten en educación inicial, sino que esta es, por lo general, innovadora y de calidad. Así las cosas, en Colombia, ya en primero de primaria está bastante decidido el futuro de los niños.” También añade, “según PISA, en 2018, ¡la mitad de los estudiantes de 15 años en Colombia solo lograban realizar una lectura fragmentaria! En general, no entienden lo que leen, pues su nivel de lectura en realidad correspondía al que deberían tener los niños a los 8 años, aunque ellos ya habían cumplido 15. La gran mayoría de ellos vivía en el campo y estudiaba en un colegio oficial.”
De esta amanera, logramos comprender, aunque someramente, la educación en Colombia.
Ahora bien, la encuesta sobre neurodiversidad en el trabajo de Understood.org (Understood.org’s Neurodiversity at Work Survey), realizada en el mes de abril del presente año, a través de The Harris Poll, encuestó a 2.088 adultos estadounidenses mayores de 18 años, de los cuales 518 son neurodivergentes, tienen aprendizaje o dificultades de pensamiento, o han sido diagnosticados con TDAH, TEA, dislexia o discalculia, y se estima que desde los inicios de este siglo XXI, los casos registrados y denominados como neurodivergentes se han acrecentado entre un 10% y 20% (World Health Organization, 2022). En este mismo sentido, de manera general y especifica es igual de atribuible que tanto en el campo laboral como en el educativo, estas cifras van cada vez más en aumento.
De esta manera, entramos al segundo desafío, sabiendo pues lo anterior, y basándonos desde una perspectiva normativa educativa nacional, que esta se rige por leyes y decretos que ya nos describen y recuerdan la imprescindibilidad de una educación inclusiva, por ejemplo, la Ley 2216 de 2022 “Por medio de la cual se promueve la educación inclusiva y el desarrollo integral de niñas, niños, adolescentes y jóvenes con trastornos específicos de aprendizaje…Para la garantía efectiva del derecho a la educación de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes con trastornos específicos de aprendizaje, el Gobierno nacional adoptará las medidas necesarias para la implementación de la presente Ley.” No obstante, el congreso de la república desde una política pública de educación dicta y “promueve” un cambio en mejoría de la educación, esta no se refleja en mejorías. Cabe destacar que, dentro de todos los recursos necesarios para garantizar una educación inclusiva y de calidad, también juega un papel preponderante el capital o recurso humano.
Ahora, una pregunta con gran peso y necesidad de por lo menos auto respondernos, ¿estamos los docentes realmente preparados para responder a estas necesidades de manera positiva o actuar de cara a los desafíos que estas suponen?
Por otro lado, la actualización y formación continua de los docentes siempre ha sido un dilema, puesto que muy pocos realzan su interés para aceptar los nuevos retos que supone la educación del nuevo siglo, con la implementación de nuevas tecnologías, nuevos enfoques, nuevos modelos educativos, y, sobre todo, seres humanos cada vez más diferentes, únicos, singulares e irrepetibles. Del mismo modo, lo afirma Huberman (1983), de la siguiente manera, “El rol del profesor y su preparación profesional es decisiva en la realización del cambio, pero también goza de su propia entidad el papel del grupo de profesores, la función de los directores escolares, las funciones de apoyo de servicios externos y su organización a nivel regional o provincial. Sólo una adecuada complementariedad entre todas esas instancias y sujetos parece ofrecer algunas garantías más verosímiles para el éxito de proyectos innovadores.”
De esta manera reafirmamos la importancia de siempre ir un paso adelante, contribuyendo cada vez más al avance y desarrollo de una mejor práctica y praxis pedagógica, que desde la aplicación de nuevos saberes y la puesta en marcha de la investigación se logrará un mayor y mejor impacto en cada institución, dentro del aula, en cada estudiante.
Por último y no menos importante, otro desafío a enfrentar es, la influencia cultural, socioemocional y afectiva de los estudiantes. el gran psicólogo ruso Lev Vygotsky planteó, “El contexto social y cultural influye en el desarrollo de un individuo”.
Dentro de la responsabilidad del desarrollo integral, promoción de derechos y cuidado de los niños, adolescentes y jóvenes, la Ley 1098 Código de Infancia y Adolescencia, en su artículo 38 le otorga el nombre de Obligaciones a la Familia, la Sociedad y al Estado. De esta manera, es atribuible en gran manera el desarrollo de los niños y niñas a su familia, ya que en estas con estas cumplen su mayoría del tiempo diario antes y después de asistir a la escuela, un niño o niña que reciba de su núcleo familiar amor, comprensión, respeto, cuidado y apoyo, este de manera distintiva tendrá toda la motivación y ganas de cumplir sus sueños y deseos; y en su aspecto contrario, en hogares y contextos sociales altamente vulnerables a los casos de violencia, conflicto y delincuencia, existe una muy pequeña probabilidad de que cambien su vida, puesto que los niños en su etapa de desarrollo y plasticidad cerebral imitan comportamientos y conductas al observar a los adultos y personas influyentes en su entorno. Si están expuestos a la violencia y los conflictos, es probable que internalicen estas conductas como normales y las reproduzcan en su vida diaria.
En síntesis, existen mucho más y mayores desafíos a los cuales nos enfrentamos en la educación actual, pero aun así algo que no da pie a dar por terminados todos los objetivos que esta supone es la responsabilidad ética, social y profesional de permitir cada vez más una educación para la transformación, una educación para la vida. Este ejercicio hace parte de los Talleres de Lectura y Escritura en el campo del currículo con estudiantes de la Licenciatura en Ciencias Sociales de la Universidad del Atlántico (II-2024).