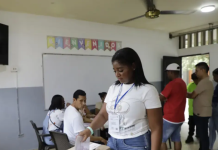POR: LAURA VANESA MARSIGLIA
En su artículo titulado “Investigación acción participación curricular”, publicado el 18 de noviembre de 2024 en el diario La Libertad, Reynaldo Mora Mora propone una visión innovadora de la Investigación Acción Participación Curricular (IAPC), posicionándola como una metodología que rompe con los moldes. rígidos y tradicionales de la investigación educativa. Este enfoque se caracteriza por promover una interacción profunda y significativa entre los investigadores y los actores sociales, superando la simple recolección de datos para convertirse en un proceso colaborativo de descripción, interpretación y análisis.
El autor sostiene que la IAPC no solo permite explorar la realidad educativa desde perspectivas diversas, sino que también contribuye a la validación de las epistemologías locales, destacando el valor de las narrativas, conocimientos y experiencias de las comunidades involucradas. Una de las principales virtudes de la IAPC, según el autor, radica en su capacidad para transformar las dinámicas entre el investigador y los actores sociales. Este enfoque no se limita a estudiar la realidad desde una posición externa, sino que adopta una postura de “saber con” en lugar de “saber sobre”, promoviendo una relación horizontal basada en la empatía, el diálogo y el aprendizaje mutuo.
En el artículo se puede ver que se critica abiertamente las metodologías tecnocráticas, como las aplicadas por instituciones como el Icfes y el MEN, que tienden a homogeneizar y descontextualizar las realidades educativas mediante modelos estandarizados. En contraposición, la IAPC permite una aproximación más humana y contextualizada, donde las voces de los participantes son escuchadas, respetadas y valoradas como esenciales para la comprensión y transformación de la realidad educativa.El enfoque de la IAPC también destaca por su capacidad para generar lo que Mora Mora denomina una “mirada creadora cultural”. Este concepto hace referencia a la transformación que experimenta el investigador al interactuar con las perspectivas, vivencias y saberes de los actores sociales.
A través de este proceso, la investigación se convierte en una experiencia de co-creación, donde tanto los investigadores como los participantes contribuyen al desarrollo de un conocimiento más inclusivo, profundo y matizado. Este intercambio enriquece la investigación y, al mismo tiempo, refuerza las capacidades de los actores sociales para expresar sus propias narrativas y epistemologías. De esta manera, la IAPC se presenta como una herramienta metodológica y ética para articular la teoría con la práctica, generando un conocimiento con propósito y relevancia social.
Mora Mora enfatiza que uno de los aportes más significativos de la IAPC es su capacidad para “ver lo invisible”. Esto significa que, a través de esta metodología, es posible descubrir aspectos ocultos, fugaces o poco reconocidos en las experiencias de las comunidades. Este enfoque desafiaba las limitaciones de las metodologías tradicionales, que a menudo reducen las realidades complejas a categorías estandarizadas y simplificadas. En lugar de ello, la IAPC fomenta una proliferación de narrativas socioculturales y educativas que reflejan las diversidades y particularidades de los contextos locales. Estas narrativas no solo enriquecen el campo de la investigación educativa, sino que también contribuyen a la construcción de un currículo más inclusivo, relevante y conectado con las realidades de los actores sociales. No obstante, el autor también reconoce que la implementación de la IAPC plantea desafíos significativos. Por un lado, exige un alto grado de compromiso ético y profesional por parte del investigador, quien debe estar dispuesto a cuestionar sus propios supuestos y abrirse a las perspectivas de los actores sociales. Este nivel de autocrítica y apertura no siempre es fácil de alcanzar, especialmente en contextos académicos que privilegian la objetividad y el rigor metodológico por encima de la sensibilidad cultural y la empatía. Por otro lado, la IAPC requiere una formación investigativa que combine rigor analítico con habilidades interpersonales y sensibilidad cultural, aspectos que no siempre están presentes en los programas formativos tradicionales.
A pesar de estos desafíos, Mora Mora presenta la IAPC como una herramienta poderosa para la transformación social y educativa. Este enfoque no se limita a describir la realidad, sino que busca intervenir en ella de manera constructiva, fomentando la creación de espacios donde las voces de los actores sociales sean escuchadas y valoradas. En este sentido, la IAPC no solo es un método investigativo, sino también una práctica ética y política que promueve la justicia social, la inclusión y la equidad en los procesos educativos. Al priorizar la co-creación de conocimiento, la IAPC se convierte en un puente entre la teoría y la práctica, permitiendo que las experiencias vividas cobren vida y significado en el proceso investigativo.
Podemos decir que la propuesta del autor con este artículo representa una invitación a repensar la investigación educativa desde una perspectiva más humana, ética y contextualizada. Al priorizar las narrativas y saberes de los actores sociales, la IAPC desafiaba los modelos tradicionales de investigación y abre nuevas posibilidades para la construcción de conocimiento con propósito y relevancia social. Este enfoque no solo transforma la mirada del investigador, sino que también contribuye a la creación de un currículo más inclusivo, democrático y conectado con las realidades de las comunidades. En un mundo marcado por la diversidad y los desafíos educativos, la IAPC se presenta como una metodología imprescindible para construir un futuro más justo y equitativo. Este ejercicio hace parte de los Talleres de Lectura y Escritura en Procesos Curriculares en la Licenciatura en Ciencias Sociales de la Universidad del Atlántico (II-2024).