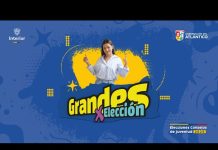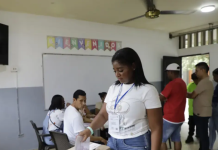POR: KAROLAY PAOLA TUIRAN VÁSQUEZ
La columna del Dr. Reynaldo Mora aborda una problemática central en el ámbito educativo: la relación entre el currículo y la evaluación, y cómo estos elementos deben enmarcarse dentro de una perspectiva ética y social. En un mundo educativo en constante transformación, resulta crucial entender que la educación no es un mero proceso de transmisión de conocimientos, sino un espacio donde se construyen identidades, valores y ciudadanos. En este sentido, el autor establece una crítica contundente a las prácticas evaluativas actuales, especialmente aquellas implementadas por entidades como el Icfes y el Ministerio de Educación Nacional (MEN), que se perciben como descontextualizadas y excluyentes.
Una de las premisas fundamentales de la columna es que la construcción curricular debe estar alineada con los valores culturales y sociales de la comunidad educativa. Esto implica que el currículo no puede ser un documento estático, sino un reflejo dinámico de las realidades y necesidades de los estudiantes y la sociedad en la que se insertan. La inclusión de valores en la educación es esencial para formar individuos críticos y comprometidos con su entorno, lo que contrasta con la visión estandarizante y mecánica que a menudo prevalece en las políticas educativas. El Dr. Mora destaca la importancia de la autonomía en la educación, tanto a nivel personal como institucional. Esta autonomía permite a las comunidades educativas definir sus propios caminos, en lugar de ser meras receptoras de políticas impuestas desde arriba. La autonomía no solo se refiere a la libertad de enseñar y aprender, sino también a la capacidad de las instituciones para construir su propio sentido de identidad y propósito. En este contexto, el currículo se convierte en un espacio de construcción colectiva de conocimientos, donde docentes y estudiantes pueden interactuar de manera significativa.
Un argumento clave de la columna es la crítica a las pruebas estatales y su impacto en los estudiantes, especialmente en aquellos de contextos más desfavorecidos. Las evaluaciones estandarizadas, lejos de ser herramientas de mejora, se convierten en mecanismos de exclusión que perpetúan desigualdades sociales.
Al evaluar de manera uniforme a estudiantes con diferentes realidades, se ignora la diversidad de contextos y capacidades, lo que resulta en una clasificación que puede afectar negativamente la autoestima y las oportunidades futuras de los jóvenes. Este enfoque no solo es injusto, sino que también atenta contra el principio fundamental de la educación: el desarrollo integral del individuo.
La esencia de la educación radica en su capacidad para transformar vidas y ofrecer oportunidades. Sin embargo, cuando las evaluaciones se convierten en un fin en sí mismas, se corre el riesgo de que los estudiantes sean reducidos a simples cifras en una hoja de cálculo. Las pruebas estatales, que buscan medir el rendimiento académico de manera uniforme, ignoran la diversidad de contextos y realidades que enfrentan los estudiantes. Esto es especialmente problemático en un país como Colombia, donde las disparidades socioeconómicas son marcadas y afectan de manera significativa el acceso y la calidad de la educación.
En Colombia, la educación ha sido históricamente un reflejo de las desigualdades sociales que han permeado la sociedad. Los estudiantes de sectores más vulnerables suelen enfrentarse a limitaciones que van más allá del aula: falta de recursos, ambientes de aprendizaje desfavorables, y una escasa preparación previa que les impide competir en igualdad de condiciones. Las evaluaciones estandarizadas, al no tener en cuenta estas diferencias, refuerzan un ciclo de exclusión que puede llevar a la desmotivación y a la pérdida de autoestima en los jóvenes. Cuando un estudiante de un contexto desfavorecido se enfrenta a la misma prueba que uno de un contexto privilegiado, el resultado es casi predecible: el primero, a menudo, no logra obtener los puntajes necesarios para acceder a la educación superior, mientras que el segundo, con más recursos y mejores oportunidades, se presenta con una ventaja significativa.
Asimismo, el Dr. Mora llama la atención sobre la necesidad de un debate nacional sobre la calidad de la educación y las prácticas evaluativas. Este debate debe incluir a todos los actores de la comunidad educativa: estudiantes, docentes, padres de familia y legisladores. La construcción de una Ley Estatutaria de la Educación que surja desde las bases y que refleje las verdaderas necesidades del país es imperativa. La educación no puede ser un negocio, sino un derecho fundamental que garantice el acceso equitativo a oportunidades de aprendizaje y desarrollo.
La estandarización de las pruebas implica que todos los estudiantes deben cumplir con un mismo criterio de evaluación, lo que ignora las particularidades y necesidades de cada uno. Este enfoque no solo es injusto, sino que también atenta contra el principio fundamental de la educación: el desarrollo integral del individuo. En lugar de promover el aprendizaje y el crecimiento personal, estas pruebas se convierten en una fuente de estrés y ansiedad, dañando la salud mental y emocional de los estudiantes. Un aspecto crucial es que las evaluaciones estandarizadas suelen enfocarse en áreas de conocimiento que pueden no ser relevantes o útiles para todos los estudiantes. Por ejemplo, un estudiante talentoso en artes o deportes puede verse penalizado por no alcanzar un puntaje alto en matemáticas o ciencias, áreas que no reflejan su verdadero potencial. Este tipo de evaluación no solo desvaloriza otras formas de inteligencia y creatividad, sino que también perpetúa la idea de que el éxito académico se mide únicamente por el rendimiento en pruebas estandarizadas.
El efecto de las evaluaciones estandarizadas se extiende más allá del aula; puede afectar la autoestima de los estudiantes de manera profunda. La clasificación de los estudiantes como «buenos» o «malos» en función de su desempeño en estas pruebas puede tener consecuencias devastadoras. Los estudiantes que no logran los puntajes esperados pueden internalizar un sentido de fracaso, lo que a su vez puede llevarlos a abandonar sus estudios o a buscar alternativas que no necesariamente son beneficiosas para su futuro.
En conclusión, la columna del Dr. Reynaldo Mora plantea un llamado a repensar la educación desde una perspectiva más humana y contextual. La construcción curricular debe ser un proceso inclusivo que valore la diversidad y fomente el desarrollo integral de los estudiantes. Las prácticas evaluativas deben ser reformuladas para que, en lugar de marcar diferencias, contribuyan a la formación de ciudadanos críticos y comprometidos. Solo así podremos avanzar hacia un sistema educativo que no solo busque la excelencia académica, sino que también promueva la justicia social y el respeto por la dignidad humana. Este ejercicio hace parte de los Talleres de Lectura y Escritura en Currículo con estudiantes de Licenciatura en Ciencias Sociales de la Universidad del Atlántico (II-2024).