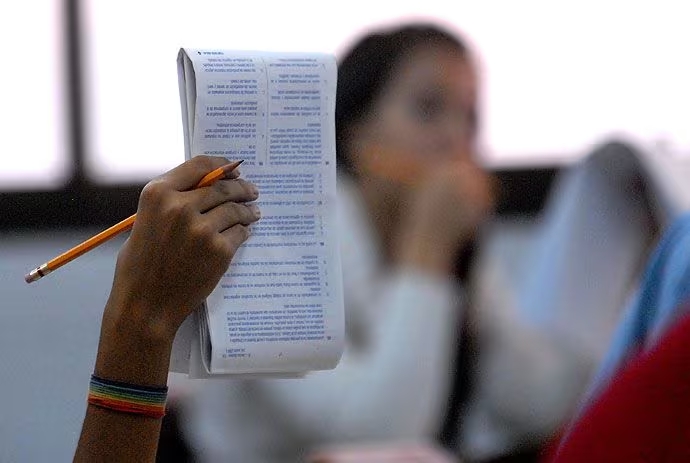POR: LAURA MARSIGLIA
La Tribuna Pedagógica de Reynaldo Mora Mora, publicada en el diario La Libertad el 26 de agosto de 2024, ofrece una crítica sobre la relación entre el currículo académico y las Pruebas de Estado en Colombia. En su columna «Educadores críticos y pruebas estatales», expone cómo estas evaluaciones, que se presentan como imparciales y estandarizadas, perpetúan un sistema de exclusión que afecta especialmente a los estudiantes de bajos recursos, limitando su desarrollo académico y personal.
Mora argumenta que estas pruebas actúan como barreras estructurales que refuerzan las desigualdades sociales. Según él, las evaluaciones están diseñadas sin considerar las diversas realidades y contextos de los estudiantes, en particular los de comunidades vulnerables, rurales o marginadas. En lugar de promover la equidad y la inclusión, las pruebas de estado tienden a reflejar y reforzar las brechas educativas, lo cual se traduce en una distribución desigual de las oportunidades de acceso a la educación superior. El autor subraya la necesidad de cuestionar y redefinir las políticas educativas actuales, que, bajo una falsa apariencia de objetividad, favorecen a quienes tienen mayores recursos y acceso a mejores condiciones de preparación. Para Mora, el sistema educativo debe adoptar una postura más crítica y reflexiva, que considere la diversidad y promueva políticas inclusivas que permitan a todos los estudiantes tener las mismas oportunidades de éxito. Su tribuna es un llamado a repensar profundamente el papel de las pruebas estatales y su impacto en la configuración de un futuro más justo y equitativo para la juventud colombiana.
Desde una postura crítica, el autor sostiene que las pruebas de estado, en su diseño y aplicación, actúan como un filtro excluyente que clasifica a los estudiantes en «aptos» y «no aptos» para continuar su formación académica, sin considerar las diferencias contextuales que influyen en el desempeño de cada individuo. La lógica de estandarización de estas evaluaciones ignora las diversas realidades de los estudiantes, homogenizando criterios de éxito que solo benefician a quienes tienen acceso a mejores recursos educativos, lo cual refleja un fallo fundamental en la comprensión de lo que debería ser la calidad educativa. El currículo, que debería ser una herramienta para el desarrollo integral de los estudiantes, se ve restringido por la necesidad de alinearse con las demandas de estas pruebas estandarizadas. Este enfoque educativo se ve opacado por una lógica que prioriza la memorización y la repetición de contenidos específicos, dejando en segundo plano competencias clave como la creatividad, el pensamiento crítico, la resolución de problemas y la reflexión sobre la realidad social y cultural de los estudiantes.
Como resultado, la educación se reduce a un proceso de preparación para exámenes, lo cual genera una visión reduccionista del aprendizaje que no atiende a las verdaderas necesidades de los estudiantes. Esta alineación forzada no solo limita la autonomía de los docentes, sino que también despoja a la educación de su capacidad transformadora. Los docentes, que deberían ser agentes de cambio y adaptadores del conocimiento a los contextos específicos de sus alumnos, se convierten en facilitadores de un sistema rígido que no permite ajustes ni innovaciones pedagógicas. Además, la implementación de estas pruebas perpetúa un ciclo de exclusión social y educativa que contradice los principios de equidad, justicia y diversidad que deberían guiar las políticas públicas en educación. Las diferencias en los resultados entre estudiantes de colegios privados y públicos, y entre aquellos de contextos urbanos y rurales, son un síntoma claro de un sistema que no respeta ni valora la diversidad cultural, socioeconómica y geográfica del país. Este sistema educativo, que se presenta bajo la fachada de la meritocracia, premia las ventajas de quienes tienen acceso a mejores recursos y castiga a quienes enfrentan múltiples barreras sociales, económicas y geográficas.
La educación, en este sentido, se convierte en un espacio que reproduce y legitima las desigualdades estructurales de la sociedad, en lugar de ser una herramienta de movilidad social e igualdad de oportunidades. La urgencia, entonces, recae en una transformación profunda de las políticas educativas y evaluativas, que permitan un currículo flexible, inclusivo y equitativo, donde todos los estudiantes puedan desarrollar sus capacidades en un entorno que los valore por igual.
La crítica de Mora nos invita a reconsiderar el papel del Estado en la educación y a cuestionar las bases de nuestro sistema educativo. El argumento de que las pruebas de estado garantizan la igualdad de oportunidades se revela, en la práctica, como una falacia que enmascara la perpetuación de un modelo educativo que favorece a unos pocos y excluye a muchos. Bajo la apariencia de objetividad y mérito, estas evaluaciones refuerzan un sistema que no considera las diferencias socioeconómicas, culturales y geográficas de los estudiantes, perpetuando así las desigualdades existentes. Para avanzar hacia una educación más justa e inclusiva, es necesario romper con la dependencia de las evaluaciones estandarizadas como único criterio de calidad y éxito académico. Mora aboga por sistemas de evaluación más flexibles y contextualizados, que no solo midan conocimientos académicos tradicionales, sino que también reconozcan las diversas formas de aprender, las múltiples inteligencias de los estudiantes y sus contextos específicos. Esto implica un cambio de paradigma hacia una evaluación que fomente el aprendizaje integral y el desarrollo de competencias que realmente preparen a los estudiantes para enfrentar los retos del mundo contemporáneo.
Llegando a la conclusión de que la relación actual entre el currículo y las pruebas de estado en Colombia refleja un sistema educativo que necesita ser repensado y reconfigurado. Como educadores, ciudadanos y críticos, tenemos la responsabilidad de cuestionar estas prácticas excluyentes y abogar por una educación que encarne los principios de igualdad, inclusión y respeto por la diversidad. La educación no debe ser un privilegio reservado para unos pocos, sino un derecho fundamental que permita a todos los jóvenes alcanzar su máximo potencial y contribuir al desarrollo de una sociedad más justa, equitativa y solidaria. Este texto hace parte de los Talleres de Lectura y Escritura en Procesos Curriculares con estudiantes de la Licenciatura en Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad del Atlántico (II-2024).