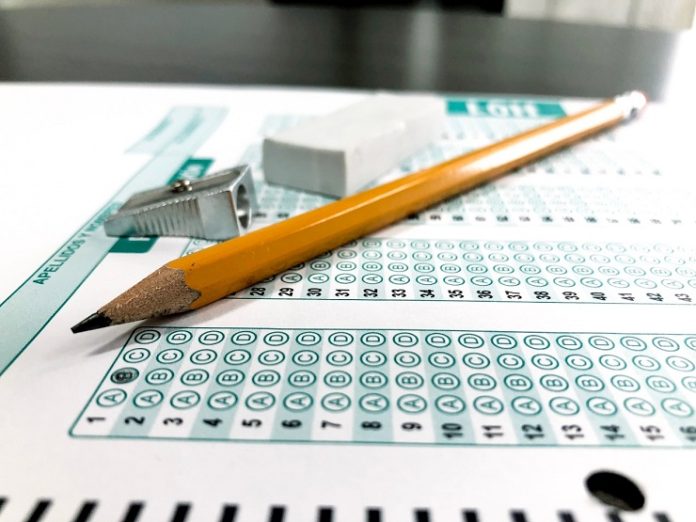POR: JUAN PALENCIA CERVANTES
Para dar inicio a esta columna tomare como punto inicial las ideas presentadas por el doctor Reynaldo Mora Mora en su Tribuna Pedagógica: «Preguntas curriculares problematizadoras», publicada el 9 de septiembre de 2024 en el diario La Libertad, en esta, devela una serie de cuestionamientos problematizadores que deben hacerse los maestros y maestros en formación sobre el currículo, por ejemplo, ¿Podemos seguir hablando todavía del currículo como un agregado de temas? ¿Puede seguir la Escuela divorciada de las problemáticas sociales? ¿Qué estrategias se deben poner en escena para acercar el contexto a la Escuela? ¿Es necesario implementar un currículo emergente? Con esto nos invita a reflexionar y tomar consciencia, a cuestionar y criticar con vehemencia el liberalismo meritocrático creado por las pruebas de estado como: Pruebas saber 11°, Prueba saber Pro y Saber TyT.
Este liberalismo meritocrático el cual perpetúa un sistema educativo que privilegia a quienes tienen ventajas socioeconómicas, mientras deja de lado a los más desfavorecidos, propiciado por aquellos llamados “expertos” del Ministerio de Educación Nacional, MEN, y del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación, Icfes, quienes asumen erróneamente que todos los estudiantes parten del mismo punto y tienen las mismas oportunidades para triunfar, lo que se ha demostrado que es falso.
Todas estas pruebas no tienen en cuenta factores como la pobreza, falta de acceso a una educación de calidad, ni la desigualdad en su entorno familiar y su comunidad. Al hacer que todo dependa de estas pruebas, se esta logrando ampliar la exclusión de aquellos estudiantes menos privilegiados que enfrentan mayores dificultades sociales y económicas, creando un ciclo perpetuo en el que las oportunidades educativas son el privilegio de unos pocos.
Estas pruebas estatales en lugar de promover un aprendizaje integral y desarrollo de competencias críticas, terminan siendo un examen estandarizado que impone una lógica reduccionista que prioriza la memorización y el cumplimiento de objetivos predefinidos, lo que limita y condiciona a la educacion a preparar a los estudiantes para los exámenes, a “enseñar para la prueba”, dejando de lado la formación y desarrollo de habilidades del pensamiento crítico, ignorando la creatividad y el aprendizaje colaborativo.
Asimismo, han contribuido a la homogeneización de la educación, ignorando las diferencias contextuales de los estudiantes y de la institución educativa. Las escuelas que enfrentan mayores desafíos sociales y económicos siempre estarán en desventaja, lo que perpetúa la desigualdad y refuerza una narrativa en la que los estudiantes de entornos vulnerables son reducidos a “fallidos” o “deficientes”. De esta forma, la Pruebas de Estado logran su cometido de “mejorar la calidad educativa”, además, de contribuir a la segmentación y estigmatización de quienes no se ajustan a sus criterios rígidos.
En lugar de fomentar una cultura educativa inclusiva y transformadora las pruebas de estado se han convertido en un obstáculo para la formación integral, la construcción de valores, el aprendizaje significativo. Por eso, es importante que reevaluemos su papel en nuestro sistema educativo y empezar a buscar enfoques que verdaderamente promuevan el desarrollo integral del estudiante.
La educación, en su esencia más pura, es el motor que impulsa el desarrollo de la sociedad, de la economía y la cultura de la nación.
Es el principal mecanismo que tiene el estado para garantizar que sus ciudadanos tengan una vida digna, acceso a oportunidades reales y contribuyan al bien común. Por ello, necesitamos un sistema educativo inclusivo, equitativo y de calidad para que los futuros ciudadanos desarrollen todo su potencial, participen activamente en la vida pública y tengan las herramientas necesarias para enfrentar los desafíos de un mundo en constante cambio. No obstante, el estado y los “expertos del MEN” deben tener en cuenta que, no solo se trata de garantizar el acceso a las aulas, sino de asegurar que en esas aulas se construya un conocimiento significativo, que los estudiantes puedan ver reflejadas sus experiencias y que se les brinden todas la herramientas necesarias para transformar su entorno.
Sin embargo, la realidad actual del sistema educativo de la sociedad colombiana, especialmente en contextos más vulnerables, esta muy lejos de cumplir con lo que le corresponde. Puesto que, este sistema se rige por políticas educativas desactualizadas, descontextualizadas, pruebas de estado excluyentes, docentes mal remunerados y una infraestructura e insumos deficientes. Todos estos factores contribuyen a que exista una desconexión entre las metas e ideales formativos que tanto plantean los maestros y que se le crítica a este sistema paupérrimo por el que nos regimos.
Teniendo en cuenta todo lo expresado hasta este punto, como posible solución a esta desconexión entre el sistema educativo, las pruebas de estado y las necesidades de los estudiantes, propongo la implementación de currículos emergentes y contextualizados. El currículo emergente no se limita a la transmisión de conocimientos, sino que responde activamente a los desafíos de la sociedad actual.
Con este enfoque quiero que se reconozca que la educación no es proceso estático, sino dinámico, en el que se deben tener en cuenta factores como el contexto social, económico y cultural.
Si adaptamos los contenidos a las realidades de cada institución educativa, podremos formar estudiantes con habilidades y conocimientos que les permitan desenvolverse con éxito en su vida en sociedad, comprender su papel en la sociedad y contribuir a la resolución de problemas desde un enfoque crítico y constructivo. Además, este currículo contextualizado debe partir de las experiencias y realidades de los estudiantes, debe integrar sus culturas, identidades y saberes previos. Con esto no solo se busca que el aprendizaje sea más significativo, sino también fomentar la equidad al reconocer la diversidad como un recurso educativo. Si involucramos a toda la Comunidad Educativa en la creación y desarrollo de este tipo de currículos, podremos conseguir una educación de calidad e integral. Este ejercicio hace parte de los Talleres de Lectura y Escritura en el campo del currículo, a fin de desarrollar y fortalecer la capacidad crítica en los futuros licenciados en ciencias sociales de la Universidad del Atlántico (II-2024).