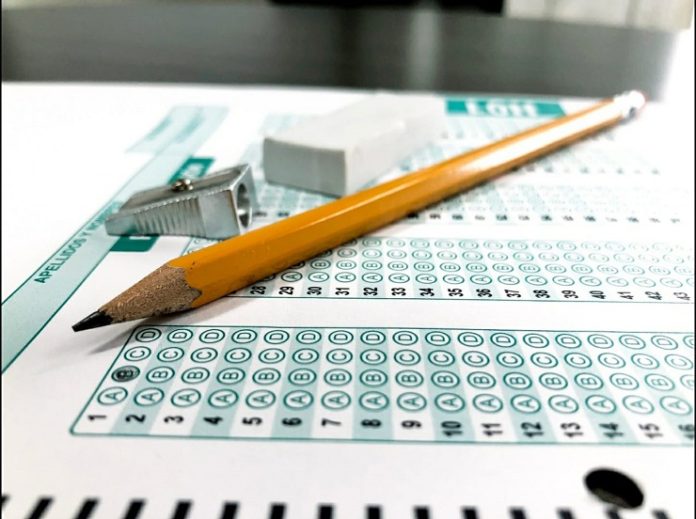Por: Breiner Gutiérrez Herrera
El artículo de Reynaldo Mora Mora titulado “Educadores Críticos y Pruebas Estatales”, publicado el 26 de agosto de 2024 en el Diario La Libertad, plantea una crítica contundente a las pruebas estandarizadas en Colombia y su impacto en la exclusión y desigualdad en el sistema educativo. Este problema, que ha sido objeto de debate por varios años, toca un tema central en la pedagogía crítica: ¿Cómo afectan las evaluaciones estandarizadas al desarrollo integral de los estudiantes y su capacidad para enfrentar los retos del entorno social y cultural en el que se desenvuelven? Mora, al señalar que las pruebas de Estado priorizan la competencia individual sobre la equidad, nos invita a reflexionar sobre el papel de los educadores como agentes de cambio en el sistema educativo.
Desde una crítica pedagógica, es evidente que las pruebas Saber en Colombia, y en general las pruebas estandarizadas, tienden a valorar un conjunto limitado de habilidades que no reflejan adecuadamente las múltiples dimensiones del aprendizaje ni las realidades socioeconómicas de los estudiantes. Susana Romero, en su obra sobre currículos emergentes, sostiene que «la evaluación no debe ser un acto de clasificación, sino una herramienta que ayude a comprender y acompañar el proceso formativo del estudiante» En este sentido, tanto Romero como Mora coinciden en que las pruebas estandarizadas fomentan la desigualdad educativa al ignorar las diversas condiciones de los estudiantes, perpetuando una visión reduccionista del aprendizaje.
Mora, en su artículo, propone un cambio radical que desafía estas estructuras educativas tradicionales. La idea de una «Asamblea Constituyente Educativa», que promueva la igualdad y dignidad humana, se plantea como una posible solución al problema de la inequidad generada por las pruebas estatales. Esta propuesta es relevante en el contexto colombiano, donde los estudiantes de bajos recursos enfrentan mayores dificultades para acceder a la educación superior debido a las barreras que representan las pruebas Saber. Mora sugiere que la exclusión generada por estas pruebas es una violación a la dignidad humana, lo que invita a los educadores a reflexionar críticamente sobre su papel en el sistema actual.
Desde una reflexión pedagógica, es importante cuestionar los objetivos que persigue la evaluación dentro de los procesos educativos. Como futuros docentes, se nos enseña la importancia de una formación integral que contemple no solo el desarrollo académico, sino también el personal, social y emocional de los estudiantes. Sin embargo, el enfoque estandarizado que predomina en Colombia contradice este ideal, ya que las Pruebas Saber promueven un aprendizaje fragmentado y descontextualizado. Romero señala que el currículo debe ser flexible y emergente que se adapte a las realidades contextuales de los estudiantes, para permitir un aprendizaje significativo, lo que contrasta con el enfoque rígido de las pruebas estatales, que no considera las condiciones particulares de los educandos.
El currículo emergente, propuesto por Susana Romero, se alinea con la visión de Mora, en cuanto a que es necesario romper con las estructuras tradicionales del currículo que promueven la memorización y la competencia individual. El currículo emergente busca adaptar la enseñanza a las necesidades y contextos específicos de los estudiantes, fomentando un aprendizaje más significativo y equitativo. En lugar de enfocarse en preparar a los estudiantes para pruebas estandarizadas, los docentes deben adoptar un enfoque crítico y flexible que permita desarrollar habilidades para la vida, la participación ciudadana y la transformación social. Así mismo como afirma Romero, «un currículo que valore la diversidad y la participación activa de los estudiantes fomenta una educación más inclusiva y democrática.»
El columnista Reynaldo Mora también hace hincapié en el papel crucial que desempeñan los educadores en este proceso de transformación. En su amplio recorrido por la docencia y conocedor del currículo Mora sugiere que los docentes no pueden ser meros transmisores de conocimientos, sino que deben convertirse en agentes de cambio que promuevan el pensamiento crítico y la justicia social. En este sentido, la pedagogía crítica aboga por una mayor participación de los educadores en la construcción de currículos que sean más inclusivos y que reflejen las necesidades de la sociedad. Esta postura exige una crítica activa frente a las políticas educativas que priorizan la estandarización y la competencia individual, ya que estas limitan las posibilidades de un aprendizaje integral y equitativo.
Finalmente, el artículo de Reynaldo Mora y las reflexiones de Susana Romero nos invitan a cuestionar la legitimidad de las pruebas estandarizadas como único medio para evaluar la calidad educativa. Si bien estas pruebas pueden ofrecer una medida comparativa entre los estudiantes, su excesiva dependencia en ellas conduce a una visión reducida del aprendizaje. Al priorizar la competencia y los resultados cuantitativos, se corre el riesgo de marginar a los estudiantes que no encajan en el molde de lo que se considera un «buen rendimiento». Como sostiene Romero, «la educación debe preparar a los estudiantes para enfrentar la vida, no solo para aprobar un examen» subrayando la necesidad de reorientar el sistema educativo hacia un enfoque más humano, inclusivo y contextualizado. Este ejercicio hace parte de los Talleres de Lectura y Escritura en Procesos Curriculares con los estudiantes de licenciatura en ciencias sociales de la Universidad del Atlántico (II-2024).