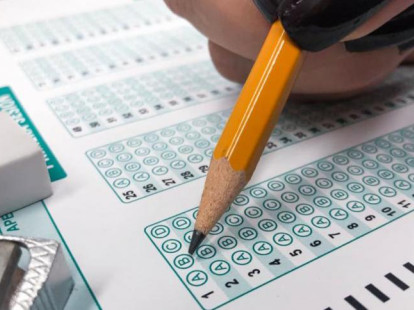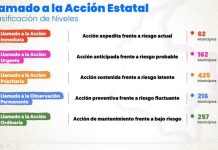POR: SHAIRA MARZAL ORTIZ
En la columna “Tribuna Pedagógica” «Educadores críticos y pruebas estatales» del profesor Reynaldo Mora Mora, publicada en el diario «La Libertad», se plantea una crítica profunda y filosófica a las políticas educativas basadas en competencias y estandarización, señalando cómo estas contribuyen a la exclusión social en el acceso a la educación superior. Desde una postura crítica, es necesario destacar varios aspectos que el autor aborda y cómo estos se relacionan con la realidad educativa en Colombia.
El autor Reynaldo Mora Mora, pone de manifiesto cómo las pruebas estandarizadas, en lugar de ser herramientas para garantizar la calidad educativa, se han convertido en mecanismos de exclusión. Este argumento es válido, especialmente en contextos como el colombiano, donde las desigualdades socioeconómicas afectan profundamente las oportunidades de acceso a la educación superior. Al establecer estándares únicos para evaluar a estudiantes de contextos tan diversos, estas pruebas refuerzan las brechas existentes. Esto es especialmente cierto en un país donde las condiciones educativas varían drásticamente entre regiones, haciendo que los estudiantes de áreas rurales o de bajos recursos enfrenten desventajas estructurales que las pruebas estandarizadas no reconocen ni abordan.
Además, el autor sugiere que las competencias y la estandarización promueven una «desautonomía intelectual» de los docentes, lo cual es un punto crucial. La educación debería ser un proceso de construcción colectiva, donde tanto educadores como estudiantes puedan participar activamente en la creación de conocimiento. Sin embargo, al imponer un currículo basado en competencias y pruebas estandarizadas, se limita la capacidad de los docentes para adaptar sus métodos de enseñanza a las necesidades específicas de sus estudiantes y contextos locales. Esto, en última instancia, perpetúa un modelo educativo que prioriza el cumplimiento de estándares abstractos sobre la formación integral de los estudiantes.
El discurso oculto de las competencias, como lo llama el autor, también puede ser entendido como una forma de control social. Al imponer un modelo único de éxito académico basado en pruebas estandarizadas, se promueve una visión reduccionista de lo que significa ser «competente». Esto no solo excluye a aquellos que no encajan en este molde, sino que también ignora la riqueza de conocimientos y habilidades que pueden no ser medibles a través de estas pruebas. Además, la estandarización y las competencias se alinean con las exigencias de organismos internacionales, como la OCDE, que priorizan la eficiencia y la productividad sobre la equidad y la justicia social. En este sentido, las pruebas estandarizadas refuerzan un sistema de educación que favorece a las élites y margina a las poblaciones más vulnerables.
Por otro lado, la propuesta de una Asamblea Constituyente Educativa, aunque ambiciosa, parece ser una respuesta necesaria a un sistema que ha demostrado ser incapaz de abordar las desigualdades estructurales en la educación. Una Asamblea de este tipo podría proporcionar el espacio para reimaginar la educación desde una perspectiva más inclusiva y contextualizada, donde se priorice la dignidad humana y la justicia social por encima de los intereses económicos y políticos. Sin embargo, es crucial que este proceso sea verdaderamente participativo y no esté cooptado por los mismos intereses que perpetúan las desigualdades actuales.
Al comparar el currículo con las pruebas estatales, es evidente que existe una desconexión significativa entre ambos. El currículo, en teoría, debería ser un reflejo de las necesidades y aspiraciones de la sociedad, proporcionando a los estudiantes las herramientas necesarias para desenvolverse en su contexto local y global. Sin embargo, en la práctica, el currículo a menudo se ve distorsionado por la necesidad de preparar a los estudiantes para las pruebas estandarizadas. Esta distorsión es particularmente evidente en los últimos años de la educación secundaria, donde el enfoque en las pruebas como el Icfes lleva a una enseñanza orientada a la memorización y al cumplimiento de estándares predefinidos, en lugar de fomentar el pensamiento crítico y la creatividad.
Las pruebas estandarizadas, como el Icfes, están diseñadas para medir el rendimiento académico de los estudiantes en función de criterios uniformes. Sin embargo, este enfoque ignora las desigualdades estructurales que afectan el acceso a recursos educativos de calidad. Mientras que el currículo podría estar diseñado para fomentar una educación inclusiva y equitativa, las pruebas estandarizadas tienden a reforzar un modelo competitivo que favorece a aquellos que ya tienen acceso a una educación de calidad. En este sentido, las pruebas estatales actúan como un filtro que perpetúa las desigualdades existentes, en lugar de ser una herramienta para superarlas.
Además, mientras que el currículo debería ser flexible y adaptarse a las realidades de diferentes contextos locales, las pruebas estandarizadas imponen un marco rígido que no toma en cuenta las particularidades de cada región o comunidad. Esto crea una paradoja donde los docentes se ven obligados a enseñar para la prueba, incluso cuando esto va en contra de las necesidades y realidades de sus estudiantes. El resultado es una educación que, en lugar de empoderar a los estudiantes, los encierra en un sistema que prioriza el rendimiento académico medido por pruebas estandarizadas sobre el desarrollo integral de la persona.
En conclusión, el currículo y las pruebas estatales en Colombia están en tensión. Mientras que el currículo podría, en teoría, promover una educación inclusiva y contextualizada, las pruebas estandarizadas refuerzan un modelo de exclusión que privilegia a quienes ya tienen ventajas socioeconómicas. Para superar esta dicotomía, es necesario repensar tanto el currículo como las pruebas, asegurando que ambos estén alineados con los principios de equidad y justicia social. Esto requiere un cambio de enfoque, desde un modelo basado en competencias y estandarización hacia uno que valore la diversidad y el contexto local en la educación. Este texto hace parte del ejercicio teórico que se lleva a cabo en la licenciatura en ciencias sociales de la Facultad de Ciencias de la Educación, a fin de promover la lectura y la escritura sobre procesos curriculares, que se llevan a cabo con el docente Reynaldo Mora Mora (II-2024).