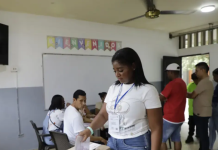POR: BAYRON BOLIVAR GIL GRAU
Más allá de lo que nos hacen creer los sacerdotes oficiales de las pruebas estatales y de su política de homogenizar los procesos formativos, para nosotros, los educadores críticos, hay mayores exigencias que debemos hacer a esos señores que representan una supuesta Política Educativa estatal: se trata, de propender por una fuerte responsabilidad del Estado para con los territorios educativos de todos los rincones geográficos de la Colombia olvidada. Entonces, dicha responsabilidad se crea gracias a relaciones contingentes y específicas como la igualdad educativa, que es una exigencia moral de responsabilidad del Estado, de que su ayuda con estos territorios debe ser tan grande como sea posible. Es verdad que para esos expertos del MEN y del Icfes, mantener la política aberrante de la meritocracia representada en esas pruebas y la estandarización del enseñar, les resulta muy cómodo, porque mantienen ocupados a los maestros llenando formatos. Pero, ese lleno de cuadros y formatos por sí solos no convierten a una Institución Educativa de calidad.
En los procesos de construcción curricular, debemos entender por contexto, el escenario donde se aprende y se enseña, el de la vida y el de la Institución Educativa, donde se dan permanentes interacciones e interrelaciones. En esta dinámica pesa la cultura, que como dijese el gran Federico Lorca, “Yo ataco aquí violentamente a los que solamente hablan de reivindicaciones económicas, jamás hablan de las reivindicaciones culturales, que es lo que los pueblos piden a gritos”. De acuerdo con lo anterior, la cultura pesa para la formación integral. Entonces, entenderemos por cultura el conjunto de capacidades y valores, estrategias, prácticas, símbolos que utiliza una sociedad determinada. Por ello, la cultura escolar formativa es una hijuela de la cultura de un contexto. Aquí, es donde la educación se convierte en el mejor mecanismo que tiene todo Estado para potenciar una vida digna y el bien común. Se considera que la educación fracasa si no consigue cumplir con esta expectativa. Las reglas que debe regir el sistema educativo deberían crear posibilidades reales para esa mejora. Desgraciadamente, el actual sistema educativo está muy lejos de cumplir con ese propósito constitucional. La meta principal, orquestada por esos sacerdotes oficiales es maximizar los índices de calidad, estandarizando los procesos formativos desde las pruebas estatales. Esto ha generado una tendencia meritocrática representada en la exclusión de una gran cantidad de gente pobre que no ingresa a la educación superior, pues, las universidades tienen cupos estándares para el ingreso. Cuando, el único incentivo del sistema educativo es que actúe en beneficio del bien común de los más necesitados. Esto no tiene por qué seguir funcionando así. Debe haber un fuerte planteamiento ético en torno a la educación como salud de los colombianos. Hay que modificar el modelo que ha venido funcionando para cambiar las reglas y la naturaleza de la educación.
En las actividades de la construcción curricular más simples pensando la formación integral debe estar presente la creatividad más sorprendente de las capacidades, vocaciones y talentos de los estudiantes. Este acto creador favorece la formación de buenos ciudadanos críticos. La construcción curricular como una obra de arte no debe empezar por el tejado, debe hacerse interactuando con el contexto, porque desde él es maravilloso oír hablar de creación, de inspiración y que se piense en investigar la relación de la Escuela con las problemáticas sociales. Esta actividad creadora en el currículo debe tener una mirada profunda y crítica de los saberes enseñables como proceso transformador. La educación es una respuesta a la desigualdad. Quienes propugnan por el proyecto meritocrático de las pruebas estatales (los sacerdotes y expertos oficiales del MEN y del Icfes) saben que ellas no generan igualdad de oportunidades, porque agrandan las brechas de la discriminación, al exigir resultados altos a los estudiantes, como un quantum, para el ingreso a la educación superior. Estos señores miden con el mismo rasero a estudiantes de Bogotá con los del Chocó. Por ello, una Política Pública Educativa debe convertir a la educación en el eje central de la respuesta a la desigualdad, es y debe ser, la prioridad principal para los gobiernos. La cuestión política central es como configurarla para hacerla realidad, mitigando con ello el devastador efecto que tiene para las familias, que sus hijos no ingresen a las universidades del Estado. Este es y debe ser el proyecto moral y político primordial: que el acceso a la educación superior sea una realidad sin la talanquera de las pruebas estatales. Es y debe ser el imperativo fundamental a la hora de diseñar y aplicar esta Política.
Un currículo pertinente y contextualizado ofrece un sistema de desarrollo humano cuidadosamente estructurado desde el plan de estudios para producir pensamiento crítico, equilibrio emocional alegrías y esperanzas. El resultado es la integración total de lo socioafectivo con lo cognitivo pensando la formación de buenos ciudadanos para que impacten sus contextos, emoción y saberes dialogando, esta es la auténtica condición humana del currículo. Pero, el extremismo de convertir la formación en un libreto estandarizado es lo que se da con mayor frecuencia en las Instituciones. Educativas, como resultado de la creencia que alcanzar los estándares señalados por el Icfes en las pruebas estatales, por lo tanto, esos señores expertos del MEN creen que ellas son la solución última y absoluta para el futuro de los estudiantes. Una vez que un estudiante abriga esta creencia, solo pensará en esos resultados fríos, que no son fieles a pensar la educación como igualdad. Este comportamiento resultante, al cual podemos designar como “síndrome de resultados” puede adoptar la forma de estar colmado de lo que espera de esas pruebas para llegar a puerto. Lo que importa es el viaje no la llegada. Esta forma de utopismo estandarizado se ha vuelto problemática en la vida de los estudiantes, cuando una persona espera llegar a esos resultados y no llega. Esta forma está en la mente de los expertos del MEN y del Icfes, como una actitud moralista rígida, pues están convencidos que ellas son la panacea para las familias humildes.
El currículo parte de un concepto de formación como transformación de uno mismo, lenguaje cuya validez depende del oportuno uso que le dé una Institución Educativa para formar integralmente, en diálogo con el entorno social. El ideal del currículo es realizar acciones formativas con los lenguajes de los saberes enseñables destinados a desarrollar y fortalecer la formación de buenos ciudadanos. El currículo no tiene más finalidad que la de hacer eficaz esta misionalidad institucional, es decir, darle sentido, hacerla llegar a las requeridas necesidades sociales para que causen un impacto transformador. Cuando esto sucede, cuando logramos construir currículos contextualizados y pertinentes afortunados que hagan de la relación enseñar-aprender el sentido, que interese darle una Institución Educativa, entonces el currículo construido, está de enhorabuena. Por ello, el currículo es impensable fuera del entramado de los saberes escolares en diálogos con la acción transformadora del contexto. En una palabra, el currículo, no son solo contenidos fríos, es también sabiduría contextual, que la consideramos como la unidad social impactante para el plan de estudios. Tenemos, que la realización de un proceso de formación pertenece por lo tanto a este diálogo. Entonces, la perfección de un currículo contextualizado y pertinente consiste en formar ciudadanos para hacer el bien, en el mejor término aristotélico. En el marco de este sistema de desigualdades, la política de los gobiernos, es inevitable que se pida al sistema educativo que lleve sobre sus espaldas la carga más pesada: que todos no ingresen a la educación superior, por eso aumenta la desigualdad de forma constante. Este sistema de ingreso es perverso y sobre él expían los otros pecados de esta sociedad también desigual.