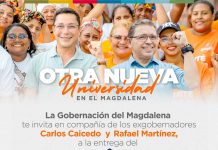Por: María Estela Castro Santodomingo
Estas reflexiones parten de una crítica a las concepciones y prácticas incorporadas en el sistema educativo, que reducen la educación no sólo a una tarea técnica e instrumental, sino a aquellas que la asocian a un análisis teórico, en el entendido que éste permitirá darle mayor legitimidad científica y social, lo que es necesario no sólo reflexionar acerca de esas conceptualizaciones que sobre educación subyacen en ellas, en tal sentido, es necesario hacer un uso crítico de lo que significa una Política Pública en Educación, PPE, a partir de trascender el nivel teórico; es decir, abordar las capacidades educativas que permitan configurar a los sujetos desde una reflexión humana, dando cuenta de las limitaciones o determinaciones que en lo “oficial” puedan existir, pero al mismo tiempo, reconocer las posibilidades del Estado al asumir como responsable y garante social a la educación como responsabilidad social, como el ejercicio constitucional y legal de todos los seres humanos para ser creativos y transformadores en sus capacidades mediante la educación. Por lo mismo, en tanto proyecto político y social, la educación tiene una serie de finalidades que varían en el tiempo y de un contexto a otro, y que influyen a la hora de valorar su relevancia.
En el contexto de las demandas de una sociedad que promueve la articulación con los procesos globales de lo que se investiga como problemáticas sociales, y en atención a la necesidad de poner en marcha una Ley Estatutaria de la Educación, creyendo que debe servir de marco al trazado de una política estatal de investigación, por ejemplo, consideramos que se hace necesario proponer algunas notas sobre este trazado en la búsqueda de la correspondencia y coherencia con los procesos de formación en todos los niveles del sistema educativo. Esta política debe entrelazarse con las identidades regionales y nacional, en procura de la preservación de nuestros patrimonios culturales, la conservación del medio ambiente, el respeto a las comunidades indígenas y afro colombianas, pero, siempre pensando en la dignidad por una mejor vida para todos los(as) colombianos(as). Así mismo, esta política requiere que el gobierno central y los entes territoriales dispongan de una estructura y organización educativa que permita resolver sus propias demandas y, articulando adecuadamente los distintos niveles del sistema educativo.
Por ejemplo, una Política Curricular de Estado debe ser derivada del convencimiento de que deberá ser coherente con la construcción de proyectos educativos avenidos de significados y problemáticas acordes con la mentalidad de la gente corriente y sus contextos, que es la más llamada a beneficiarse por parte de las instituciones educativas para que proyecten su misionalidad a la luz de los fines de la sociedad, que son fines dinámicos, correspondientes con los avatares de la misma, es decir, atendiendo sus necesidades crecientes. Lo que hay que demostrar es que esta política para ser efectiva, ha de construirse a la luz de conceptos del campo intelectual de la educación, de los contextos y las demandas sociales para que los fines, planes de estudio, proyectos y objetivos formativos sean sociales, que han de estar presente en las agendas de sus constructores. Entonces, los proyectos pedagógicos y curriculares deberán ser coherentes con esas necesidades, teniendo que considerarse englobados por el contexto, en un sentido amplio, pertinentes, participativos y muy articulados con la realidad social. Este replanteamiento crítico trae la siguiente conclusión: en vez de diseñar políticas ajenas a las demandas sociales, lo que demuestra nuestro argumento, es que el contexto se hace imperativo en este ejercicio, él debe estar presente, sino se da esa exigencia, dicha construcción será incompleta, en tanto no apunta a dar respuesta a las problemáticas de la sociedad.
Hay que redoblar esfuerzos por la operatividad de estas necesidades en el diseño de una PPE, en el sentido de que impacte las prácticas educativas, pedagógicas y curriculares transformadoras. Debemos afirmar que las demandas sociales vienen a ser guías en la construcción e implementación de dicha política, están en cierto sentido, a su alcance, y sólo falta que sean identificadas y se hagan curricularizables: los constructores no tienen más que extraerlas de la realidad, en tanto, están latentes para ser aprehendidas. Llamar a este proceso “construcción curricular desde las necesidades y fines sociales”, conviene hacerlo así para significar la continuidad de lo que quieren la familia, el Estado y la sociedad. Se demanda de una política que dialogue con los fines sociales de la sociedad, que refleje la presencia de las problemáticas locales y regionales. Lo que pretendo significar es que las decisiones inteligentes de esta política se han de tomar necesariamente sobre bases defendibles, como exigencias éticas por parte de los responsables de este proceso. La sociedad no debe estar a merced de políticas educativas de gobiernos de turno: deben ser políticas de Estado. Hay que procurar por todos los medios que puedan ser debidamente contextualizadas y proyecten la razón de ser de la educación para una sociedad más justa y solidaria, como herramienta de transformación en beneficio de la centralidad del ser humano.
La sociedad siempre está formulando preguntas acerca de lo qué es educación y sobre el determinante papel en su destino. Frente a esto, nos damos cuenta que esta situación es asumida como una actividad académica. Se acostumbra a decir por parte de los “oficiales de la educación” que es “herramienta de justicia social de una sociedad”, “es fuente de crecimiento social”, y algo más, y no sólo se lo afirma públicamente sino que se insiste con elocuencia y pasión por parte de esos oficiadores, como si la definición por sí sola tuviera el poder mágico, para “enderezar” graves problemas como la calidad de la educación y cobertura, sin que se den los reales compromisos frente a ellos, lo que parecería ser representaciones falsas de la naturaleza esencial del Estado Social de Derecho. Estas son sólo unas pocas de las numerosas afirmaciones y negaciones sobre la naturaleza del derecho a la educación en nuestro Estado democrático que, por lo menos a primera vista, se presentan como mágicas, pero extrañas y paradójicas al ciudadano del común, al no hallarse en la debida articulación con los fines de este Estado (artículo 2 de la Constitución de 1991); por ello, nos tentamos a contestar: por supuesto que educación es justicia social, pero no basta con enunciarlo, se requieren posibilidades reales de existencia y aplicación social.
Estas expresiones que son el pan de cada día de gobernantes y políticos deben estar untadas del sentido común; porque ellas son el resultado de una prolongada reflexión de la educación como crecimiento humano, llevada a cabo por las sociedades de todos los tiempos, pues con ella, la sociedad incrementa su progreso y bienestar, entendida en su contexto, para no aparecer como una afirmación fría e indebidamente desatendida por el Estado, lo cual nos arroja una luz que nos hace ver mucho la distancia entre lo real y la ficción jurídica del derecho a la educación: toda afirmación sobre este derecho debemos verla como una visión de conjunto. Podemos decir, que un sistema educativo fracasa sí no hace realidad los fines del Estado Social de Derecho, y pensaríamos que es un signo de fracaso para la sociedad en general. Por lo menos, podemos esperar que sea capaz de identificar problemáticas educativas y dar soluciones destacadas, que las presentamos en una forma esquemática de la siguiente manera: 1. Esas problemáticas amenazan seriamente la convivencia ciudadana y la naturaleza misma de dicho Estado, 2. Esas problemáticas deben ser asumidas para “educar al niño y no tener problema con el adulto”, 3. Esas problemáticas especifican lo que deben hacer los organismos oficiales y privados en materia de educar y formar.