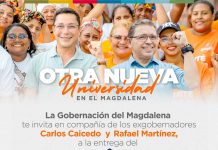El día a día de la comunidad indígena en Bogotá: hambre, frío y condiciones precarias.
Al poner un pie en el Parque Nacional en Bogotá, se enfrenta a una realidad devastadora. El aire está cargado de olores penetrantes y humo de madera quemada, que dificulta la respiración. En este ambiente inhóspito, los niños caminan descalzos y mal vestidos, mientras las mujeres luchan por mantener lo básico, ocupándose de lavar y cocinar bajo condiciones precarias. Los hombres, encargados de la vigilancia, apenas logran mantener un orden mínimo. La comunidad Emberá, que ha establecido su asentamiento en esta área de la ciudad en los últimos meses, vive inmersa en una situación de extrema necesidad y abandono, reflejo claro de la indiferencia y la falta de acción por parte de las autoridades.
“Sufrimos mucho con el día frío y día caliente. Cuando cae agua, sufrimos mucho”, explica Gildardo Mucutui, uno de los líderes indígenas, reflejando la dureza de las condiciones a las que se enfrentan cada día. La comunidad, compuesta por niños, mujeres y ancianos, se enfrenta a la constante amenaza del hambre y el frío.
María José, una joven de la comunidad, relata las dificultades que experimentan: “Es muy difícil cuando llueve, a veces se entra mucho el agua, no hay alimento, hay personas que no nos ayuda, hay algunos niños que van al colegio sin alimento”. Esta situación es particularmente dura ya que viven en cambuches precarios, enfrentando las inclemencias del clima de Bogotá y la falta de recursos.
“Algunos no tienen colchonetas, solo tienden una cobija encima de una tabla. En una carpa hay tres o cuatro familias. Una familia puede tener como cinco o tres hijos, puede haber hasta 15 personas en una carpa”, añade María José, quien también está lidiando con días sin una alimentación adecuada.
La falta de recursos también afecta su salud. Angélica, madre de dos niños pequeños, comparte su angustia: “Me toca entrarlos para que no salgan, si los dejo tocar el frío se enferman. Eso es muy duro, no tengo plata para comprar remedios. Me toca llevarlos al hospital, no puedo tenerlo en la casa porque se enferman más”, mientras sus hijos se abrazan a ella.
El acceso al empleo es limitado para los Emberá, ya que muchos solo hablan su lengua originaria y carecen de educación formal. La mayoría depende de la venta de artesanías o de la mendicidad para sobrevivir. María José explica: “Cuando vendo algo de las artesanías hacemos un mercado con toda la familia. Muchos de los hombres han mandado hojas de vida pero como no tienen experiencia y no saben hablar bien el español, no les dan trabajo”.
Héctor Arce, otro líder de la comunidad, describe su situación: “Yo era agricultor y tengo varios estudios, pero en Bogotá estamos sin trabajo. No nos llaman para los trabajos y nos toca mendigar en la calle, pedir una monedita para poder comprar una libra de arroz para darle a la familia”.
Carlos Monroy, sociólogo de la Universidad de La Sabana, comenta sobre la situación: “Estas mujeres indígenas son instrumentalizadas para la mendicidad”. Añade que “no gozan del acceso a derechos, no conocen alternativas y terminan siendo víctimas y artefactos de mendicidad mayoritariamente por hombres de esta comunidad”.
El fenómeno de la alta natalidad a temprana edad es común entre las mujeres Emberá. María José señala: “Es muy normal porque a temprana edad ya consiguen marido como a los 12 o 13 años, entonces en la comunidad es normal”. Ella misma fue llevada a vivir con su esposo a los 11 años, y tuvo sus hijos a los 13 y 15 años.
Carlos Monroy también denuncia el abuso que sufren las niñas dentro de su comunidad: “Hay abuso hacia las niñas. Hay un abuso hacia las mujeres por parte de miembros de su propia comunidad, lo cual es un abuso que no puede ser justificado ni aceptado por el Estado colombiano”.
El desplazamiento de los Emberá hacia Bogotá está vinculado a la violencia en sus territorios. “Mi mamá tenía una finca. Pero nos tocó desplazarnos porque la guerrilla nos amenazó, y llevamos muchos años acá en Bogotá”, cuenta una joven. Héctor Arce añade que la violencia ha sido la principal causa de su éxodo desde 2012, con intentos fallidos de retorno debido a la falta de territorio.
En respuesta a esta crisis, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, ha anunciado medidas para abordar la situación. “El objetivo es activar este trabajo conjunto para proteger especialmente a los niños y niñas Emberá que están en Bogotá. Hemos conseguido realizar cerca de 38 recorridos alrededor del parque. En el parque hemos identificado 52 riesgos y hemos trabajado para activar las rutas que corresponden en cada caso, identificando con precisión los riesgos y tomando medidas”, aseguró el mandatario.
Sin embargo, los vecinos y comerciantes del sector también han presentado quejas sobre la situación. Óscar Mina, comerciante local, menciona que el comportamiento conflictivo de algunos miembros de la comunidad Emberá ha afectado sus ventas y generado problemas en la zona. “Los hombres se la pasan tomando y se pelean entre ellos, golpean a las mujeres y a los niños. No se meten con nosotros, pero sí son muy conflictivos. En más de un 80% se ha visto la afectación en las ventas debido a que ellos hicieron acá los cambuches, también está el humo de la leña, ya no hay ciclovía de este lado. También salen las ratas y saltan de un lado a otro”, dijo.
Algunos miembros de la comunidad Emberá planean regresar a sus territorios, mientras que otros exigen la asignación de nuevas tierras. Gildardo Mucutui advirtió: “Si el Gobierno no cumple, vamos a salir a la calle a bloquear y a hacer una minga. Porque estamos pasando muchas necesidades en el Parque Nacional”.
A pesar de las difíciles condiciones, los Emberá mantienen la esperanza de restaurar sus vidas y tradiciones, con la esperanza de dejar atrás la miseria en la ciudad y regresar a sus territorios originales.
Fuente: Sistema Integrado de Información.