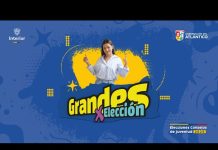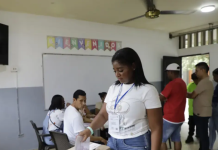Por: Reynaldo Mora Mora
Tres prioridades curriculares vamos a promover en la Escuela de Expertos Curriculares, actividad al Grupo de Investigación en Currículo, Formación y Saberes, adscrito al Doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad del Atlántico: la primera, es la tolerancia cultural, que es la exhortación a amar a tu prójimo como a ti mismo; la segunda, es el imperio de pensar lo propio y la tercera, es el imperio de la formación de buenos ciudadanos. En cuanto a la primera, viene a consistir en la prioridad cultural, pues, en ocasiones se intenta camuflar la gravedad de la situación en los procesos de formación mediante la puesta en primer plano las pruebas estatales y la calidad de la educación, y su supuesta contribución a una mejora del sistema educativo. Pero, hay una complacencia perversa en dejar a un lado esta tolerancia. El llamado de los tecnócratas y burócratas del Ministerio de Educación Nacional, MEN y del Icfes es, considerar esa falsa meritocracia de esas pruebas como lo más representante de la mentalidad de una educación de calidad. Mientras esta ideología instrumental siga siendo un mito, es decir, que no sea cuestionada, que no sea criticada, y sea creída, no avanzaremos en las dos prioridades siguientes, porque la realidad educativa es totalmente diferente a como la diseñan esos “expertos” curriculares desde las frías oficinas de la capital.
Segunda prioridad curricular: el imperio de pensar lo propio en los procesos de formación. Un hecho bastará para ilustrar lo que quiero significar. Cada año académico tanto estudiantes como docentes se alejan más y más de los contextos con sus problemáticas, que están cerca de nosotros. El contexto, que es lo propio desaparece en el currículo, porque todo se oficializa y prioriza a través del currículo de índices de calidad. No hay rastro de lo propio. Lo que desearía poner en duda, porque lo vengo haciendo, es la difundida creencia de que una escuela o universidad es buena porque saca “buenos” y “excelentes” resultados en esas instrumentales pruebas de estado. Quisiera poner de relieve, que pensar lo propio en los procesos de formación es la piedra angular. Si la escuela no enseña lo propio, lo propio pierde identidad cultural, y es lo que estamos viviendo, formativamente hablando. Este es el principal aspecto de preocupación para el currículo no oficial. Tengo un profundo respeto y admiración por el docente que enseñe lo propio, porque hace de él un código curricular, en el mejor sentido de Basil Bernstein. Pero, ¿por qué es importante esta segunda prioridad curricular? Porque es necesario para fortalecer la identidad cultural y lo que se pretende desde el artículo 95 constitucional. Lo propio, por ejemplo, es el terruño, con sus valores, signos y símbolos, latencias y sedimentaciones. Con esta propuesta curricular pretendemos derrotar al ejército de la burocracia del MEN y del Icfes que todo lo controla para homogeneizar.
La tercera prioridad curricular consiste en la formación de buenos ciudadanos, como la tarea insoslayable por parte de las instituciones educativas, que siempre ha representado, desde la antigüedad, un desafío para toda sociedad, y de manera particular, para la Escuela, lo que ha empeñado a multitud de estudiosos en su solución. Pero, por desgracia, este ejercicio ciudadano, ha quedado relegado al sector “científico” de las competencias cognitivas, que terminan en una vulgar estandarización alejada de los problemas de la vida cotidiana que nos ve luchar cada día con pequeños y grandes problemas. Es la lógica de instrumentos operativos que no afrontan la realidad social, que no guía las decisiones morales y éticas de los estudiantes, por el contrario, genera en ellos una frustración, haciéndolos, supuestamente incapaces al no sacar los “buenos” o “excelentes” resultados esperados por esos burócratas del MEN. No tiene la capacidad de resolver problemas. Este exceso de creer que las pruebas estandarizadas lo puede todo, ha alejado a la educación de este formar. Nos ha hecho olvidar que la educación es la herramienta fundamental para este desafío, porque ella está en la base de la estrategia de educar y formar moral y éticamente a niños, adolescentes y jóvenes, que representan el futuro de la sociedad desde la esencia del pensamiento constitucional (art. 67), porque esta lógica de la Carta Magna impulsa considerar la Escuela como Laboratorio de Ciudadanía, lo que requiere de habilidades emocionales y prácticas que solo se obtienen mediante un desarrollo y fortalecimiento constante. Nadie nace ciudadano, se educa y se forma, y se convierte en tal, cultivando los valores del hogar que luego llegan a la Escuela, como educación y formación permanentes. Es la tarea del Hogar y la Escuela, en armonía, para cultivar el placer de saber convivir con el otro como conocimiento y aplicación.
En este proceso de prioridades, el currículo, hoy en día, es una herramienta muy humana que visibiliza lo local frente a lo global. Es un territorio formativo cultural para construir la mejor manera de vivir humanamente posible en convivencia. En esto se resuelven, solidaridades, que no están presentes en la escuela. Debemos pasar del régimen instrumental de currículos identificados con fríos resultados de índices de calidad, a currículos de reconocimientos, como el eje significativo, como lo que permite romper la inercia de lo que se enseña para encontrarnos con la vida cotidiana, como el enmarañado encantamiento que debemos poner en escena en el aula de clases, porque es lo propio. Así como los peces no consiguen orientarse en las aguas turbulentas necesitando de la luz para salir a flote, en los espacios escolares, el currículo se nos presenta como la luz para alumbrar y encontrar explicaciones que orienten las situaciones inaceptables de confusión y desorden que se dan en los espacios escolares y de la sociedad. En este sentido, el “caballo de Troya” es el supremo ejemplo, que como docentes debemos promover entre nuestros estudiantes. Para ello, hay que recordar que los troyanos recibieron ese regalo inesperado, sin analizar qué podía esconderse detrás de ese extraño regalo. Lo mismo sucede en el aula de clase: todo lo que damos a nuestros estudiantes son regalos esperados o inesperados, donde ellos deben tener la capacidad de dudar de ellos, de lo que estamos enseñando, cuestionar y ante todo, analizar cada paso de lo que como docentes les regalamos como enseñanza. El “caballo de Troya”, es entonces un ejemplo potente como forma básica de enseñanza: dudar de lo que enseñan los docentes, confrontar sus puntos de vista, sin recibir un regalo de clase, como un “todo bien”.
La duda formativa frente al qué enseña el docente debe penetrar la aprendibilidad de los estudiantes, le debe atormentar placenteramente, le debe permitir divertirse en el aula buscando respuestas, analizando, confrontando, porque la duda lo debe acompañar turbando gozosamente los espacios de esparcimientos formativos. La duda es iluminadora respecto al poder que tiene cada estudiante de ser autónomo, porque la duda impulsa a luchar por respuestas a las grandes preguntas que se generan en el aula. En nuestras formas de enseñanza, antes de proceder a soluciones, precisemos primero ejemplos prácticos de la vida cotidiana desde consideraciones teóricas contenidas en un nuestro Proyecto de Investigación de Aula.
En todo esto, la construcción curricular es un encuentro moral con el otro, que lo descubrimos en ese misterio de fantasías, alegrías y esperanzas que debe ser la formación escolar. Casi es una ley moral que hay en cada uno de los miembros de una Comunidad Educativa, lo que viene a significar la singularidad, la unicidad de cada estudiante (por eso he sido un ferviente crítico de la política de estándares y homogenización que imponen los expertos del MEN). Ellos no entienden, que cada otro es un rostro diferente, que merece nuestro respeto. No debe haber plural, porque el otro en ese encuentro de culturas, que es la escuela, su otredad es equivalente a su unicidad, que a veces como educadores no tenemos presente. Cada rostro, es decir, cada estudiante es único y exclusivo, y su unicidad desafía la rigidez de los estándares y la impersonalidad endémica de la norma educativa que esos expertos imponen, por el solo placer de normar.