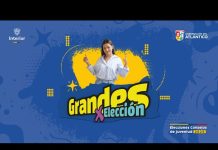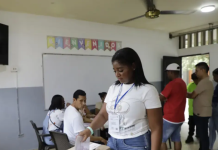POR: BAYRON BOLIVAR GIL GRAU
Este texto pretende develar la naturaleza e intencionalidad del currículo en los procesos de formación, lo que permitirá clasificar y enmarcar en esta herramienta las problemáticas sociales. Lo anterior, para que como comunidad educativa y académica demos el debate para dar por terminada la tendencia de edificación de construir currículos de colección o enciclopédicos, proponiendo, por el contrario, la edificación de currículos integrados y comprehensivos, lo que ponderará el campo curricular. Entonces, esta acción-participación viene a ser el ángulo de lectura de la realidad social para asumirlo como una lucha de conocimiento, un ámbito de debate, según el curriculista mexicano Ángel Díaz Barriga, para considerar cuestiones tan fundamentales como formar buenos ciudadanos. Estas son tareas del currículo escolar pensadas desde la integración. En este proceso de desvelamiento curricular, apostamos, a que sus constructores actúen con ingeniosidad en este entramado, que cada día se complejiza más en ese perpetuo devenir del concepto de formación acorde con los elementos culturales que conforman una propuesta, por ejemplo, de construir currículos propios.
En este sentido, el currículo prefigura y ayuda a constituir una nueva educación, como un proyecto pensado que se plega a la realidad social en busca de respuestas a sus necesidades, como el empeño en concientizar a una sociedad sedienta de cambios, porque en la actualidad solo se ha privilegiado el marco de resultados cuantitativos de las pruebas oficiales estandarizantes, olvidando la formación en valores ciudadanos. Hay que sellar esta instrumentalización, como ese orden de signos rígidos y fríos, cuya finalidad profunda es perpetuar la organización burocrática del Ministerio de Educación Nacional, MEN y del Icfes. Esto nos lleva a consensuar otra lógica formativa, que consiste en considerar el currículo como un arbitrio cultural que se manifiesta como una propuesta político-educativa escenificando disposiciones humanas orientadoras en la búsqueda de que los contextos locales y regionales construyan sus propios modelos curriculares, porque estos vienen a representar los vestidos para adornar como respuestas a las problemáticas sociales: se trata, en últimas, de curricularizarlas en los contenidos de enseñanza.
El currículo pretende ser la encarnación de la formación de buenos ciudadanos, como el auténtico camino, para que niños, adolescentes y jóvenes, que constituyen la nueva generación de colombianos del futuro mantengan a raya todos los desafueros que produce, por ejemplo, la corrupción en nuestra sociedad: que consiste en hacer dignamente lo que se debe hacer dentro de los fueros de la Constitución Política que a todos nos obliga (art. 95). Se trata, del deseo motivacional de los actores educativos para desarrollar y fortalecer una convivencia que conduzca a la alegría de no dañar al otro, como la guía hacia estos placeres constitucionales, como el deseo de enriquecer con tolerancia los presupuestos de este formar. Pero, frente a esto se ha impuesto por el currículo oficial la taylorización de los procesos de formación. Esta taylorización va en contra de un Proyecto Educativo Político Cultural, porque la estandarización viene a consistir en una acción instrumental-operativa: instruir (más no formar) para el mejor desempeño en el mercado del consumo y en lo laboral. Esa es la actual estructura curricular que se manifiesta como una colección de áreas y asignaturas estandarizadas, que conducen a un vulgar enciclopedismo que va en contra vía de los quereres de la sociedad.
En esta taylorización se impone la verticalidad en la relación profesor-alumno, donde la práctica pedagógica es aislada y atomizada, y donde la curricularización de la investigación no es un elemento central de la dinámica curricular. En ella, por ejemplo, la práctica evaluativa no es reflexiva, no es permanente y está marginada de los problemas sociales. Entonces, tenemos, que todo proceso de construcción curricular, por lo tanto, debe ser realista: sus códigos deben provenir de las sedimentaciones y latencias de la cultura, donde el principal código debe ser el moral para que devele las inconsistencias del currículo oficial. Por ello, el currículo es una opción claramente política y cultural, y en tal sentido, debe procurar su vocacionalizacion desde los contenidos de enseñanza, como la percepción humana del formar. Es lo que podríamos denominar una antropología curricular.
Cuando las problemáticas sociales no son campos específicos de investigación, se deja de la sociedad, se la fragmenta, porque no se hacen explícitas e implícitas sus tensiones. Como educadores críticos debemos restaurar los tejidos entre lo socioafectivo y lo cognitivo, donde cada docente y estudiante asuman el currículo como realización personal y como criterio de formación continua, de secuencia e integración. De acuerdo con todo lo anterior, metafóricamente hablando podríamos decir, que el currículo es hijo de la cultura. Entonces desde ella, se le asume como un campo de conocimiento que no puede seguir empobreciendo el conocimiento de la educación a partir de la instrumentalización estandarizante que pregonan los expertos del MEN. El campo del currículo es un conocimiento educativo, que pretende humanizar la “cientifizacion” de los saberes, no para responder solamente a una sociedad pragmática y utilitarista, sino con la pretensión de formar buenos ciudadanos. Es la nueva filosofía curricular, que acomete reconceptualizar el campo y asumirlo, en palabras de Díaz Barriga, como un ámbito de conflictos. Es la nueva aspiración (eupatheia), es el nuevo deseo de los actores sociales y educativos (pathé), es el nuevo estado de cosas en procura de un ciudadano moral (ataraxia), donde podamos vislumbrar proyectos de vida, afirmaciones y estrategias para nuestra presentación ética en sociedad. Con ello damos una dura crítica al autoritarismo desmedido y violatorio por parte de la política estandarizante de las pruebas estatales, que pervierte la dignidad de quienes no pueden ingresar a la educación superior.
Atrás deben quedar la perspectiva técnico-instrumental del currículo (tecnología positivista), la concepción meramente academicista, la reforma competitiva neoliberal y la “macdolizacion de la escuela” (Giroux) para potenciar la imaginación curricular que acabe con la petrificación que le han impuesto esos expertos del MEN al concepto de formación. Este nuevo aire curricular en una nueva escuela debe hacer suyo un acumulado de teorías: la de la producción o de la transformación, la de la cultura de la resistencia (Giroux, Apple, Vera, McLaren), la del análisis de la reproducción social, la resistencia y la trasformación (Basil Bernstein), la etnografía de la constatación de la cultura de la resistencia (Paul Willis, R. Everhart) apuntando a la construcción de biografías reflexivas personales y de las instituciones educativas. Por eso como educadores críticos, debemos decir adiós al pensamiento tecnologista del currículo técnico o del control, al interés cognitivo-técnico (que objetiva la realidad), y a la manipulación del ambiente formativo a través del pensamiento de considerar la escuela como una empresa.
Atrás debe quedar la cultura del positivismo en los procesos de formación para pensar imaginativamente los aspectos estructurales del currículo, a estudiar juiciosamente las disposiciones oficiales, el desarrollo procesal-práctico del currículo, sus dimensiones particulares y generales, sociales, la institucional y la dimensión didáctico-áulica. Atrás debe quedar la vacuidad política de la instrumentalización y estandarización que se nos vende como proyecto de vida futura para los estudiantes, cuando la realidad es otra: la de los resultados fríos y con una altísima gran masa de estudiantes que no ingresan a la educación superior. Esta política no debe tener el sello de nuestra aprobación como educadores participativos (Schwab, Carr, Kemmis): debemos procurar construir con consistencia fundamentos culturales y filosóficos de ciudadanía, por ejemplo, al considerar al currículo como un territorio de política y poder.