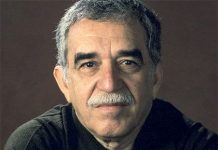Por: Reynaldo Mora Mora
El currículo hay que concebirlo como la construcción de una novela en serie y de manera permanente por parte de los actores sociales y educativos, que tiene varios capítulos que entre todos se pueden ir construyendo, como una herramienta formativa-histórica-cultural documentada con rigor, hecha su escritura con entusiasmo y pasión por lo que se desea hacer converger colectivamente, como una gran tarea pensando la formación integral. Esta hechura debe tener la magia literaria: hacer del currículo un espectáculo lleno de ilusiones, alegrías, esperanzas y esfuerzos de la sociedad. En tal sentido, debe ser un espacio de encuentros y desencuentros para entrelazar proyectos de vida, que serán novelados para inaugurar entendimientos hechos diálogos culturales, intercambios de saberes, visiones y engranajes con la vida cotidiana para su inserción en los contenidos de enseñanza, como interpretación y transformación e impactos beneficiando el contexto, según las reglas misionales institucionales, en fin, debe concebirse como un juego formativo de autonomías.
Este entendimiento deberá durar durante todo el proyecto de vida como estudiantes y egresados de una Institución Educativa, lo que tendrá como consecuencias que reverberán a lo largo del tiempo novelado para tomar decisiones plausibles conforme a la misionalidad de ser buenos ciudadanos. En este sentido, el currículo como obra de arte educativo-formativa-cultural penetra con rigor en todos los intersticios de la sociedad, como esa compleja amalgama de culturas y cosmovisiones diversas, que son su reflejo. Entonces, el currículo como herramienta de formación debe ser capaz de llenar vacíos existenciales de docentes y estudiantes con ideales, valores, saberes, como esperanzas de la condición humana. El currículo debe recrear y crear las transformaciones más importantes que urgen a la sociedad, abriéndonos ventanas hacia nuevas comprensiones y sus soluciones y de nosotros mismos, por ello, debe ser su retrato crudo y auténtico, como una mirada sincera y no idealizada del contexto de la vida cotidiana. Emociones, sentimientos, utopías, conocimientos, presente, pasado y futuro deben cobrar vida y entrelazarse con la enseñanza.
Esta manera de construir noveladamente al currículo debe acabar con la política de humillación de las prácticas evaluativas vigentes, tanto a nivel de pruebas estatales, como las que a diario se llevan a cabo en los espacios formativos, porque la evaluación se ha convertido en esa supuesta, pero perversa meritocracia que añade sal a las muchas heridas que habitan estos espacios: no podemos seguir denigrando de los perdedores, estigmatizándolos con “no pudo ingresar a la universidad pública”, congratulando a los ganadores, que son la minoría en el número total de quienes se presentan a las universidades públicas. Es nuestra protesta contra esta injusticia que se ensaña con los más desfavorecidos por parte de la mano tacaña del Estado. Esta política de humillar debe ser un gran capítulo en esta novela curricular que debemos construir, porque solo ha generado desigualdades sociales, irritación, injusticia, rencor y desconfianza (hemos leído en esa ley estatutaria de la educación que cursó y se hundió en el Congreso, que estos resultados descansarían en los docentes, y su permanencia estaría atada a ellos, que para nosotros se trata de ese concepto malévolo que han dado en llamar “calidad de la educación”, al considerar, que solo los maestros son los únicos responsables de este empeorado estado de cosas, cuando tenemos, que el primer irresponsable es el Estado, luego la familia y con ella la sociedad). Debemos decir que gracias a la poderosa fuerza del magisterio manifestada en la calle fue derrotada esa malhadada ley, que perdió su norte gubernamental y fue negociada a espaldas de los maestros: hoy es un “periódico de ayer”.
Nos podemos preguntar, ¿cómo es posible que un principio tan templado como el del mérito, haya alimentado esta animadversión, este resentimiento que ha entorpecido, por ejemplo, la formación de buenos ciudadanos? Esto en razón, de que las instituciones educativas solo enfilan baterías para la instrucción en esas pruebas estatales. La idea es que debemos construir una novela formativa-curricular entre todos que justifique respetar los talentos y vocaciones de los educandos, antes que esa maliciosa instrumentalización, que solo busca una supuesta calidad en eficacia y equidad. Debemos construir un sistema digno justo de evaluación que premie las iniciativas singulares y los múltiples talentos que hay en las aulas de clase, que sería lo más provechoso, para apoyar los puntos de vista de las aspiraciones de niños, adolescentes y jóvenes. Debe ser una visión entusiasta por la Dignidad Humana de cada uno de ellos, que lleva aparejada una conclusión consoladora desde el punto de vista constitucional: tenemos que corresponder con la dignidad del otro. Por eso, desde nuestra propuesta novelada tenemos que acabar con ese giro tiránico promovido desde el ICFES contra las clases populares, porque mata la creatividad de estudiantes y docentes. Esta característica discriminatoria de estas prácticas evaluativas, nos invita noveladamente a pensar formas básicas de evaluar desde los distintos saberes, porque el evaluar es diferente según cada uno de los saberes. Esta cara oscura del ideal meritocrático de la evaluación oficial por competencias va asociada precisamente a la más atrayente de las promesas neoliberales: la de que pasen los “buenos”, porque los otros son los “malos”. Este ideal burocrático otorgaba un enorme compromiso en el proyecto de ley estatutaria a los maestros, cuando la responsabilidad primaria, es del principal irresponsable: el Estado.
A lo largo de esta novela curricular-formativa, se debe ahondar en la formación de buenos ciudadanos desde el abordaje de la humanización de la educación, en los conflictos internos como el sentimiento de culpa, la moralidad y la eticidad, la incertidumbre y autonomía, entre otros conceptos gravitantes. Estos temas-conceptos-fuerza y su narración llevan a los constructores de esta figura literaria en cadena a crear potencialidades en estudiantes y docentes en un diálogo incesante entre lo cotidiano y los saberes para generar conocimiento que impacten los contextos. Se debe inspirar las relaciones de los saberes con el entorno, para influenciar en los estudiantes a ser grandes mentores de cada saber, donde esta novela sea la lectura clave en la vida escolar alrededor de este formar, porque esto da identidad permite el desarrollo de las dinámicas futuras ante las adversidades del día a día del malhadado sistema burocrático, laberíntico y opresivo que tenemos, por ejemplo, en lo que es el Icfes. Los capítulos de esta novela deben ser relatos cortos cuya forma de arte deben dar cuenta de, ¿cómo la escuela y la universidad forman buenos ciudadanos? Esto es lo que debe atraer al docente y estudiantes, porque estos se encuentran cada vez más aislados en la infraestructura decadente y en la falta de recursos de diversas dimensiones que necesitan las instituciones, porque a pesar de la identidad de docentes y estudiantes con sus compromisos desde sus artes, tenemos, que la sociedad no entiende ni aprecia sus relatos y finalmente, hallamos el aterrador espectáculo de fines de año: los docentes pueden ser reemplazados y los estudiantes pueden “perder” el año.
Entonces, la prioridad de esta novela será entender el mundo de los estudiantes, el mundo escolar, porque es el mayor bien que podemos hacernos a nosotros mismos como docentes en estas condiciones de precariedad en que vive el mayor número de colombianos, lo que también se aprecia en la democracia escolar y universitaria tremendamente burocratizadas, que se han vuelto opresivas, y han desvalorizado la condición humana, la cual carece de sentido en este régimen educativo instrumentalizado y estandarizado. Entonces, hay que resucitar el ideal de formación, como ese viaje para ser autónomos. Este concepto aúna el lamento nostálgico ante su desconocimiento: los docentes no son autónomos, la escuela no lo es. Es el ideal perdido con el fracaso de la educación, porque no hay espacio para lo utópico, para las alegrías y esperanzas. Esta autonomía y utopía, como presente y futuro se deben entrecruzar para dar importancia a la vida de los estudiantes, como un viaje espiritual y moral. Se trata, de una novela de compases que enmarca su narrativa en concebir la escuela como el espacio identitario vinculado a las vivencias de sus actores, que generan convulsiones que deben transformar el actual sistema educativo. Esta novela es una declaración de intenciones formativas, para forzar a esa institución a recuperar la moral y ética en las decisiones públicas, para plasmar la emotividad y brillantez de los sueños, alegrías y esperanzas recreando la necesidad urgente de la sociedad: que forme buenos ciudadanos.