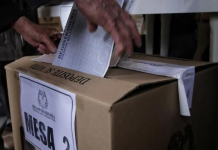Por: FABIÁN ANDRÉS WILCHES GÓMEZ
El currículo debe ser una herramienta para conectar la escuela y la universidad con las problemáticas sociales, promoviendo una formación más humana y comprensiva de la realidad social. El sistema educativo se ha enfocado en mejorar la calidad educativa a través de pruebas estatales, descuidando la formación integral del ser humano y la relevancia del contexto social.
Mora Mora, Reynaldo critica la política educativa oficial por su enfoque en la estandarización y la competitividad, lo que ha llevado a una crisis en el sistema educativo. Propone la necesidad de repensar los conceptos de calidad educativa y competencias, así como las prácticas evaluativas, para hacerlas más pertinentes y contextualizadas.
Sugiere la creación de Diálogos Regionales Curriculares y una Asamblea Constituyente Educativa para involucrar a las comunidades locales y académicas en la construcción de un nuevo mapa de procesos formativos que responda a las necesidades reales de las regiones colombianas.
También cuestiona la falta de desarrollo teórico en el campo educativo y la difusión de modelos curriculares descontextualizados. Llama a la interdependencia de los saberes con la investigación de las necesidades reales y con la búsqueda de soluciones a los problemas de la población colombiana, e incluso sugiere la cooperación con países latinoamericanos que enfrentan problemáticas similares.
El currículo debe contribuir a la humanización de los procesos educativos al servir como una herramienta que permita a los estudiantes y educadores comprender mejor los hilos de la sociedad, leer sus códigos y conocer la actividad de la vida cotidiana. Esto implica que el currículo debe emerger de las tensiones sociales, reflejando las debilidades e inquietudes de la época, y actuar como un constructor de una mejor presencia del ser humano en convivencia.
Para lograr esto, es necesario humanizar los contenidos de enseñanza, abordando los vericuetos de la sociedad en busca de rastros de problemáticas específicas. Además, la docencia debe estar impregnada de emociones y tinturas afectivas, convirtiéndose en un lugar de congregación de encuentros y desencuentros, donde no solo se aprenden contenidos, sino que se socializan, desarrollan y fortalecen valores fundamentales. El currículo debe ser una constelación social, cultural, histórica, política y teórico-procedimental que forme buenos ciudadanos, atendiendo a las necesidades de la nación y redefiniendo el sistema educativo para romper con las políticas que han olvidado al ser humano.
La política curricular estatal actual ha impactado negativamente en las regiones periféricas de Colombia al significar atomización, aislamiento de las periferias con el centro, soledad de las instituciones educativas de esas regiones olvidadas, pérdida de autonomía y desconexión de los grandes problemas como la corrupción. Esta política ha empujado a las instituciones a una carrera competitiva por la obtención de puntajes, lo que ha fomentado el individualismo de unos y el fracaso de la gran mayoría. Además, ha llevado a una petrificación de la crítica y ha sido intelectualmente estéril, alejada de las necesidades reales de las regiones. Como resultado, las regiones periféricas se han visto marginadas y no han podido pensar y actuar en sus propios contextos, lo que ha profundizado las desigualdades y la crisis educativa en estas áreas.
Hay varias alternativas para mejorar la calidad educativa en Colombia:
Humanización del currículo: Se propone que el currículo debe ser una herramienta para conectar la educación con las problemáticas sociales, promoviendo una formación más humana y comprensiva de la realidad social.
Docencia con Enfoque Emocional y Afectivo: La enseñanza debe estar impregnada de emociones y valores, convirtiéndose en un espacio para la socialización y el desarrollo de valores fundamentales, más allá de la mera transmisión de contenidos.
Diálogos Regionales Curriculares: Se sugiere la creación de espacios de diálogo entre las regiones para configurar un Mapa de la Política Curricular Estatal desde la base, atendiendo a las necesidades específicas de cada territorio.
Asamblea Constituyente Educativa: que encarne las necesidades de las localidades, barrios, regiones y subregiones, con el fin de repensar la educación y la formación en contexto.
Repensar conceptos de calidad educativa y competencias: hay la necesidad de repensar y redefinir los conceptos de calidad educativa y competencias para hacerlos más pertinentes y contextualizados.
Nuevas prácticas y discursos curriculares: proponer la creación de nuevos mapas de procesos formativos que representen y combinen prácticas y discursos curriculares innovadores.
Interdependencia de saberes e investigación de necesidades reales: Se sugiere la interconexión de los saberes con la investigación de las necesidades reales de la población colombiana y la publicación de soluciones a estos problemas.
Cooperación internacional: Se plantea la posibilidad de cooperar con países latinoamericanos que enfrentan problemáticas similares en busca de soluciones conjuntas.
Desarrollo teórico en el campo educativo: se critica la falta de desarrollo teórico y se llama a la creación de teorías curriculares contextualizadas en el tiempo e ideas.
Entonces, el sistema educativo colombiano está en crisis por la política curricular estatal, que ha prevalecido más de 50 años. Esta política se ha centrado en la estandarización y la competitividad, lo que ha llevado a una desconexión con las necesidades reales de las regiones y ha fomentado la desigualdad y el fracaso educativo.
Es necesario un cambio radical en la política educativa colombiana que priorice la humanidad, el contexto local y la participación democrática, alejándose de los modelos centralizados y estandarizados ineficaces para mejorar la calidad educativa del país. Este texto hace parte del ejercicio cotidiano de leer y escribir a través del currículo para pensar una formación integral, quehacer que se adelanta en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad del Atlántico (I-2024).