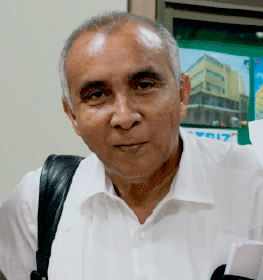POR: REYNALDO MORA MORA
Hay que pensar a la educación, y en ella al currículo, como un ejercicio de una narrativa transformadora, no a la manera burocrática; se trata, de una cultura comprometida y compartida que hace que las huellas de los contextos estén vivos en los diferentes saberes enseñables, como la historia de las civilizaciones, que a través de ellas nos hemos comportado como seres humanos educables, como nuestra herencia cultural, que la escuela, y en ella el currículo deben preservar, porque la cultura es lo único que nos sostiene. La educación y con ella la cultura en los momentos actuales viven una profunda crisis desde la escuela. Esta no tiene idea sobre ella, ni se le enseña como resistencia y debate, no hace reflexiones sobre quiénes somos y qué nos pasa. Por ello, no nos debe interesar ese pensamiento tecnocrático y estandarizante de las competencias. La cultura con sus problemas es la vida de la escuela, que debe mejorar nuestras vidas, porque en ella, el currículo debe ser una especie de armonía de paz intencional que llena de gratitud y alegrías a las instituciones educativas.
En tal sentido, hay que enseñar a los estudiantes a desmontar la realidad y a pensar en sus diferentes partes y cómo se relacionan en estructuras complejas, y para ello, el contexto es esta estrategia curricular, ya que el currículo refleja la cultura, y esta es una herramienta formidable de combate formativo. El contexto cultural es el gran referente de una formación más humana, más colorida, más llena de espíritus intensos, porque aquel y el currículo nos ayudan a seguir siendo humanos, porque en el currículo mora la cultura. Él es el camino para alcanzar la interacción con las problemáticas sociales. Es una herramienta valiosa muy eficaz porque nos hace conscientes de nosotros mismos y de nuestro entorno en cuanto este porta al currículo pasión, inspiración y un propósito vital. Esto permite saber qué piensan los actores, porque este conocimiento es la base para la construcción de los contenidos de enseñanza. Todo esto conforma nuestra percepción y nuestros impulsos a la hora de actuar en el aula de clase. Esto es muy importante porque nos permite la gestión curricular de manera contextualizada y pertinente.
En este proceso la obtención de los resultados por parte de los estudiantes es crucial. Lo que hemos venido observando y analizando es que las instituciones educativas “obtienen” los resultados evaluativos de una forma incorrecta, pues el evaluar genera estrés y presiones. Por el contrario, la mejor forma de obtener resultados (construyamos nuevos conceptos) es inspirar a los estudiantes, ayudándoles a entrar en un estado óptimo de autonomía, lo que nos lleva a crear una cultura de la evaluación integral. Frente a esto, hay que dar debates entre los académicos del campo intelectual de la educación en torno al mérito de la evaluación, en especial, acerca de las pruebas estatales. Por ejemplo; en HYPERLINK «https://.elcolombiano.com/antioquia/examen-admision-universidad-de-antioquia-educacion-superior-FF24561455» https://.elcolombiano.com/antioquia/examen-admision-universidad-de-antioquia-educacion-superior-FF24561455, se lee, “Si usted se va a presentar para comenzar a estudiar en la Universidad de Antioquia durante el segundo semestre de este año, en teoría tiene un 25% de posibilidades de obtener un cupo…Esto es así si tenemos en cuenta que para el examen de admisión que se realiza el próximo lunes (27 de mayo de 2024) se inscribieron 25.889 personas y hay 6.318 sillas disponibles tanto para el campus principal de Medellín como para las sedes regionales”. De cara a lo anterior nos podemos preguntar ¿es la educación un derecho fundamental? No es un derecho, cuando se quedan sin la silla, es decir, sin el cupo, casi 20 mil estudiantes. Por eso, mientras el ingreso a la educación superior siga siendo una ficción constitucional acompañada de las pervertidas pruebas estatales, a nuestros jóvenes no les queda otro remedio, sino ingresar a lo irregular.
Tenemos que acabar con esa meritocracia perversa de las pruebas de estado, que cierran oportunidades a nuestra desdichada juventud. Para nosotros, la realidad en torno a las prácticas y discursos acerca de éstos resultados, que están relacionado con el mérito, que dispone el Estado a través de esas pruebas de ese organismo que ha fracasado en todos sus años de creación, como es el ICFES, viene a consistir, que habrá siempre unos pocos ganadores, es decir, los triunfadores, y por lo tanto, se merecen el ingreso a la educación superior, los otros, los perdedores, que obtuvieron resultados negativos, quedan por fuera del control estatal porque obtuvieron “malos resultados”. El Estado dirá, “para esos están las universidades privadas”. Esta meritocracia evaluativa que perjudica ostensiblemente el acceso a nuestros jóvenes a la educación superior es la querella instrumentalista que por más de 30 años han venido agenciando los sacerdotes oficiales del Ministerio de Educación Nacional, MEN, porque según ellos es la ética del esfuerzo personal que realiza cada estudiante, siendo una tensa dialéctica entre los establecimientos que se dedican todos los seis años a la preparación para estas pruebas, olvidándose de la importancia de los procesos socioafectivos en la necesidad urgente de formar buenos ciudadanos, para cambiar esta cara que en la actualidad tiene Colombia.
Esa “ética”, según ellos es del dominio propio, porque, propio es el destino de cada uno de nuestros estudiantes (sin atender, por ejemplo, cómo son las instituciones, sus lugares, las familias de los estudiantes, entre otras variables). Entonces, tenemos que esas pruebas se imponen apabullantemente en los colegios que se dedican a esa teatralización evaluativa: preparar para ellas se ha convertido en un imperativos de estos sacerdotes y sus acólitos, los secretarios de educación y rectores de las instituciones, olvidando múltiples factores, donde cobra fuerza la confianza en esa capacitación que años tras año se da (ya, hasta agencias existen para tal propósito). Esa idea de que somos unos agentes humanos (para resaltar el trabajo instrumentalista de esos expertos curriculares del MEN) capaces de prosperar y triunfar gracias a los resultados de esas pruebas con base en nuestro propio esfuerzo, es solo un aspecto de la meritocracia del Icfes, porque al haber ganado unos, entonces son merecedores de sus éxitos. Este aspecto triunfalista de esa mal llamada meritocracia de las pruebas de Estado es perverso, que es la soberbia de la perspectiva de esos sacerdotes, porque concita soberbia entre los ganadores y humillación entre los perdedores, lo que refleja una fe en esa capacitación de todo un año, que pervive gracias a la necesidad que tiene el Estado de discriminar, por no poder cumplir con el sagrado derecho a la educación superior.
Esta tiranía de los resultados impuesta por el Estado, violador de sus propios fines (art. 2 de la Constitución Política) nace bajo ese impulso oficial y se ha mantenido. Este aspecto discriminatorio y triunfalista de las pruebas estatales a través de los resultados es una especie de una clara violación a la norma de nomas, porque ella se hizo para otorgar educación para una vida buena de sus ciudadanos. Según esa meritocracia de resultados lograr el triunfo de un buen puntaje, es el camino al éxito: esta mentalidad incrementa la carga moral de irresponsabilidad de un Estado fallido en materia de educación superior creando más miseria para las clases populares: es la pérdida moral de los fines estatales. Esta arrogancia del mito de la meritocracia a través de las pruebas estatales hay que repensarlas, dando paso al ingreso a la educación superior sin esa atadura, que es el cuan caprichoso e impredecible del Icfes. Se trata de un daño moral que se inflige por parte del Estado a las familias colombianas, en especial a la juventud de escasos recursos, que ven su única salvación, el ingreso a las universidades del Estado.
Por ello, es fundamental que hoy nos situemos frente a esa realidad muy dolida, y es una tarea imperativa acabar con esa meritocracia de las pruebas estatales, pero no solo como un desafío, pues al conformarnos, quedándonos con ellas y con las aprisionadas competencias, tenemos con urgencia y obligación de generar alternativas, nuevos constructos, para hacerlos trascender a todos los niveles educativos. Es nuestra única manera de lucha, el debate, para consolidar una nueva cultura evaluativa, donde el currículo sea ese espacio de gestación de propuestas. Aquí, el currículo juega como una herramienta fundamental que puede favorecer la re-creación de nuevos conceptos, nuevas prácticas y nuevos discursos evaluativos, que afiancen a la evaluación como cultura de un acto muy humano, y no solo esté vinculada a la lógica de las competencias del mercado y del consumo. De ahí que nos preguntemos: ¿de qué otra manera se pueden construir alternativas evaluativas contextualizadas y pertinentes en reemplazo de las competencias y de las pruebas estatales? ¿Cómo no quedar atrapados en el discurso de las competencias y de las pruebas estatales? ¿Qué papel juega la comunidad académica en esta construcción alternativa?