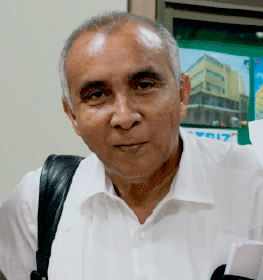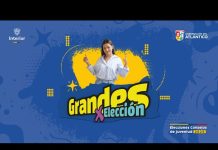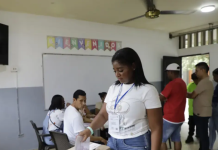Por: Reynaldo Mora Mora.
La fuerza de transformar el contexto es lo que da sentido humano al currículo, porque siempre habrá unos condimentos en el proceso de construcción curricular, que es lo que no pueda faltar y que es lo que hay que evitar. Lo que no puede faltar es la empatía con las problemáticas sociales, y en esto no puede faltar la pasión. Lo que no debe haber es la torpeza de no interactuar con la cultura: es pensar, en qué se debe profundizar, es decir, lo que hay que saber dar a los estudiantes. Aquí el currículo, a diferencia del oficial, se construye con la dinámica de los tiempos, aquél se hace con los hechos terminados, inconsultos: en este no hay emociones. Entonces, se retrata una determinada sociedad desde sus muchas miradas. Un tipo de currículo así nos inspira a seguir luchando contra los currículos impuestos.
Entonces, tenemos que el currículo es la herramienta de transformación de una sociedad, porque en él encontramos la medicina formativa para una sociedad en crisis, porque tiene que recuperar la esperanza, pero una esperanza activa, basada en el contacto con el contexto para formar más hacia la centralidad de la dignidad humana. Por eso, debemos procurar construir una sociedad mejor para todos. Por ello, el currículo tiene un poder magnifico, porque ese poder difunde ideas, y porque las ideas transforman a las sociedades: el cambio va de la mano de los curriculistas, asidos de los Fines de la Educación, con tanto pensamiento y tanta reflexión, lo que nos lleva a preguntarnos: ¿cómo no somos buenos ciudadanos? Tal vez nuestra sociedad no ha cambiado porque no hemos sido todo lo responsables como debiéramos serlos. Decimos son Saramago: “Con la misma vehemencia y fuerza con que reivindicamos nuestros derechos, reivindiquemos también el deber de nuestros derechos”.
Para el Grupo de Investigación en “Currículo, Formación y Saberes”, adscrito al Doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad del Atlántico-RudeColombia, el currículo es la mejor expresión del amor por el contexto, en procura de respuestas que den la escuela y universidad, porque a ambas las une una búsqueda íntima y obsesiva por transformar dignamente la sociedad. En tal sentido, el currículo es una defensa de ese interactuar, como el medio más apropiado para representar el mundo desde el enseñar y aprender: es el acto de aprehensión de la manera articulada para impactar, como la forma recurrente por explorar, dialogar y organizar esa relación a partir de las manifestaciones de los actores educativos-formativos con sus estructuras, estilos y lenguajes. Este es un proceso de vivencias, con la dinámica de vivir con alegría y esperanzas por una vida más digna. Entonces, el currículo recoge entre los trazos culturales la narrativa de esa interacción, por lo tanto, es una construcción mágica con sentido, donde se forma hacia lo maravilloso de la cultura con sus actores, como el libro abierto y experiencial de una IE que procura la justicia social que se respire en los contenidos de enseñanza.
En tal sentido, el currículo es un símbolo de transformación social, como la versión maravillosa de la vida cotidiana. El currículo no puede seguir siendo un mito, porque él es una construcción histórica, social y cultural que da cuenta de la sociedad y es altamente fiel a sus problemáticas, siendo capaz de deconstruirla. Paralelamente, la metáfora, “el currículo es el corazón del sistema educativo”, como lo propio de su naturaleza, que se emplea para escribir e interpretar situaciones sociales que tiene una cuota de una estructura de aéreas expresables en los contenidos de enseñanza. En tal sentido, el currículo intenta ofrecer una perspectiva humano-social de la formación, como el hecho de la gravedad existencial de una Institución Educativa. Entonces, el currículo explora la vida cotidiana a través de aéreas y temas para el enseñar, ofreciendo perspectivas desde los distintos saberes, lo que lleva a hacer emerger un retrato del contexto más integrado a la escuela de lo que comúnmente se cree. En este proceso el currículo utiliza su profundo entendimiento de las problemáticas sociales no solo para navegar por los ríos de las tensiones sino para dar respuesta a ellas, desvirtuando aquello, de que el currículo es un mito sin ningún impacto en los procesos de formación integral.
Esta perspectiva crítica, contextualizada y pertinente refresca la comprensión que hace la escuela del contexto para mostrarnos cómo el enseñar y aprender hacen parte de esa conexión ética-virtuosa con el contexto, revelando así una dimensión integradora, programática y propositiva de estas dos categorías, para que a través de narrativas contextualizadas se dé cuenta de los escenarios propios y peculiares, permitiendo mantener en vilo al educando a través de las distintas geografías y temáticas que ofrece el docente. Se trata, de un diálogo interno y externo entre los actores sociales del contexto con los actores de la escuela entorno a la misionalidad de la IE. De acuerdo con lo anterior, el currículo se parece a un trauma social que profundiza en la idea de que las problemáticas sociales, porque más allá de sus representaciones simbolizan las heridas no curadas de la sociedad, que el currículo desde los distintos saberes debe dar cuenta, entrelazando estos hechos a los contenidos de enseñanza, porque representan sus vestigios, sino también que se entrelazan con las experiencias personales de los estudiantes, generando una integralidad, donde lo social y lo formativo convergen. Por ello, el currículo se convierte en un lente para explorar la sociedad.
Este proceso de construcción curricular logra no solo un análisis creativo sino también una reflexión sobre cómo las problemáticas sociales sirven como modelos didácticos para procesar y confrontar los saberes con la sociedad. En tal sentido, hay que reflexionar sobre la dificultad de romper con los discursos establecidos por los “sacerdotes oficiales” del MEN, en cuanto a sus políticas de homogenización y estandarización. Aquí lo “oficial” se refiere al hecho de que estamos hablando de las intenciones del gobierno de turno y sus “expertos curriculares”, que son nombrados para poner en práctica esa política, también nos referimos a los rectores y secretarios de educación y todo tipo de autoridades educativas que acompañan las líneas de la política oficial, entonces el discurso oficial se ve signado por tal impronta. Tal racionalización instrumental cumple varios fines convergentes: a. control del Estado frente a la autonomía de las instituciones educativas; b. forjación de una conciencia competitiva que ponga murallas a la formación de buenos ciudadanos y c. orientación de todos los procesos curriculares pensando sólo en la vinculación de la escuela y universidad con el sector productivo, es de ir, con la empresa.
La anterior política se trasfiere al currículo de manera hegemónica, con la consecuente pérdida de autonomía por parte de las instituciones, con la pérdida de un pensamiento crítico-transformador, para instaurar un pensamiento hegemónico, estandarizante, instrumental, a contextual, no pertinente, donde solo se privilegia la palabreja de la “calidad de la educación”, sin saber a ciencia cierta de cuál calidad se habla, por ejemplo, para las regiones y subregiones, localidades, corregimientos y barrios. Es el modelo impositivo que por más de 50 años se ha venido imponiendo en el sistema educativo, con el fracaso que todos conocemos. Desde ese momento los expertos-sacerdotes oficiales del MEN han erigido a las pruebas competitivas estatales como lo que le da sentido de calidad a una institución. Frente a esa locura instrumentalista y estandarizada por parte de esos señores, nosotros postulamos construir currículos que como música y alma de una Institución Educativa, le dan vida y relación con el contexto, porque se trata de acompañar el aprender para la vida y aprender a ser buenos ciudadanos con las terapias del espíritu que el docente despliega en el aula de clase, donde sabrá disponer de elementos lúdicos que dinamicen el enseñar. El docente en este sentido debe alternar con diversas disposiciones didácticas. Esta idea del espíritu pedagógico del educador alimenta y motiva el espíritu del estudiante, como un proyecto ético que tiene cada maestro para promover emociones, compañías, afectividades, ilusiones, recuerdos, entre otras dimensiones, que llegan a través de las melodías de los saberes.