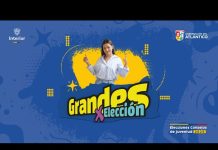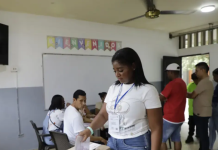POR: BAYRON BOLÍVAR GIL GRAU
Todo proceso curricular posee un conjunto de virtudes, en cuanto es un conglomerado de situaciones problemáticas, actores, culturas y procesos formativos, por lo tanto, es objeto de una responsable contienda pensando la formación de buenos ciudadanos, al tiempo que el currículo traza un horizonte de principios éticos y morales, para mantener a la Institución Educativa en el tiempo, lo que la hace invulnerable, constituyendo el elemento fundamental en disputa, por ejemplo, frente a la estandarización fría impuesta por los expertos del Ministerio de Educación Nacional, MEN, librando batallas por su autoreconocimiento que se deriva de esos principios y de la identidad misional institucional. Entonces, al currículo le toca en suerte hacer historia formativa al erigirse en el “corazón del sistema educativo” como lo emergente y decisivo en una sociedad.
Lo anterior constituye el marco derivado de la manera de cómo las instituciones educativas se relacionan con lo social, como la experimentación de lo que se enseña y aprende. Tenemos, que la elaboración y puesta en práctica de normas se convierten en la necesidad axiológica para precisar la necesidad que tiene todo proceso formativo: forjar buenos ciudadanos interactuando con los contextos, o, para ser más precisos, estas necesidades-virtudes se convierten en el desafío fundamental de nuestro tiempo, que exige de aquellas respuestas urgentes y concienzudamente meditadas por sus miembros. Este desafío apunta simultáneamente hacia todas las dimensiones de la formación integral, lo que provoca tensiones y urgencias hacia dentro y hacia fuera al mismo tiempo. En ese proceso, se echa actualmente la falta una investigación curricular dotada de suficiente autoridad académica para fijar reglas de una alianza entre contexto y escuela que dé adecuadas soluciones a los retos de la sociedad, que sean capaces de convertir tales reglas-virtudes en vinculantes para los saberes como contenidos de enseñanza.
Por ello, a la hora de construir procesos curriculares tenemos que interpretar el estado presente de la sociedad, sí ello es así, no iríamos tan desencaminados para abordar sus tensiones, porque el contexto nos permite analizar los nidos culturales que hay en su interior para proponer los intercambios con la escuela, provocando especiales atenciones para las diferentes áreas curriculares. Entonces, el currículo se hace virtuoso para docentes y estudiantes: es su centro de atención, capaz de regular el tráfico entre la escuela y el contexto, entre este y los saberes a ser enseñados y aprendidos, lo que es susceptible de regulación en los procedimientos de esta construcción. Por ello, cada uno de estos encuentros, que en la actualidad no se llevan a cabo (pues la escuela se ha dedicado a forzar los intereses y emociones de los estudiantes solo hacia lo cognitivo de las pruebas estandarizadas estatales), la escuela hace frente a las tareas vitales propias de los estudiantes, garantizando el diálogo entre lo cognitivo y los valores-virtudes del buen ciudadano, lo que contribuye al éxito de toda la comunidad educativa.
Lo que se descubre en este proceso virtuoso son muestras evidentes de la existencia de la necesidad de mantener esta alianza formativa, como el flujo entre escuela y contexto: esta coordinación y cooperación mantiene la necesidad de la propaganda por formar buenos ciudadanos, porque hoy se ha descompuesto esta centralidad humana, enfocada hacia la estandarización desconectada de las emociones e intereses de los estudiantes. Lo anterior, permite considerar al currículo como el mapa del contexto sobre el que se pintan las diversas opciones misionales que tiene una Institución Educativa, IE, con colores diferentes, para señalar la importancia de la tolerancia en los procesos de ser buen ciudadano, por ejemplo. Es la creación artista de una comunidad, en razón de que todos sus integrantes se esfuerzan por captar la dinámica de los asuntos sociales en tiempos actuales: mientras nos esforzamos en esto, ese viejo y perseverante hábito de los “sacerdotes oficiales”, siguen organizando el sistema educativo con base en estandarizaciones sin sentido y enganche con la realidad social, muy en especial con la afrenta diaria que debe asumir el ciudadano ante el robo de los dineros públicos. Se trata, de un modelo que excluye, que va del centro a las periferias, que jerarquiza o concede superioridad a los rangos obtenidos en esas pruebas estatales, según ellos, como el recurso más valioso de la “calidad educativa”, pero que son anteojeras ciegas que no ven la realidad de la sociedad.
Ese sistema homogenizador ha desmembrado la importancia de asumir lo local y los territorios de las diversas regiones colombianas. Ese sistema oficial se ha vuelto ortodoxo, supremamente riguroso, estructurado y poderosamente estructurante para que solo unos pocos ingresen a la educación superior a través de esas pruebas de estado, dejando de lado las virtudes públicas constitucionales presentes en los arts. 67 y 95 de la Constitución Política, una de ellas, la igualdad de oportunidades, en especial, la atención, con los más desfavorecidos. Es la centralidad oficial que acaba con las autonomías de las localidades, que no deja para pensar sus propias virtudes educativas-formativas, pero que constatamos, por sus resultados, que se trata de de una política educativa en decadencia, por eso, la necesidad de pensar en otras prácticas evaluativas, más sentido humano para desarrollar y fortalecer la formación de buenos ciudadanos. Ese querer impositivo de los “sacerdotes oficiales”, o, expertos del MEN, no le atribuyen sentido a las periferias, al tiempo que asignan, definen y atribuyen relevancias, diferencias y exclusiones a partir de la evaluación estatal, sin abocar las necesidades reales, que son las virtudes propias de regiones como la Caribe y Pacífica.
La labor de una comunidad educativa crítica es mantenerse unida en contra de esos parámetros perversos, que significan marginación y exclusión de la gran masa de la población de adolescentes y jóvenes sin posibilidades de acceso a la educación superior. Por ello, cada vez se afinan más esos estándares, que supuestamente responden a la “calidad educativa”, pero, que son actividades oficiales desconectadas con lo local, barrial y regional. En este proceso de considerar al currículo como una obra de arte virtuosa, que debe ser construida y vivida desde los contextos periféricos, que están alejados del centro, se exige a los constructores curriculares el arte de vivir en clave de contexto, para fijar retos que afrontar, por ejemplo, crear nuevas prácticas evaluativas, pertinentes, críticas y contextualizadas, que son desafíos por cumplir, que están cerca de los actores educativos, no para alcanzar la tan cacareada “excelencia de calidad”, sino para satisfacer las virtudes constitucionales en los procesos de formación. Por ello, necesitamos intentar esto y aspirar a tener sistemas educativos territoriales que sean capaces de satisfacer tales criterios y alcanzar las metas, anhelos y esperanzas que los territorios se impongan, para estar a la altura de los retos sumatorios que las instituciones educativas se impongan, muy apartadas de esos procedimientos nugatorios de la dignidad humana, como son las pruebas estatales marginadoras. Esta es nuestra certidumbre para una vida digna desde la educación, con la esperanza y la alegría de que con ello estamos formando buenos ciudadanos.