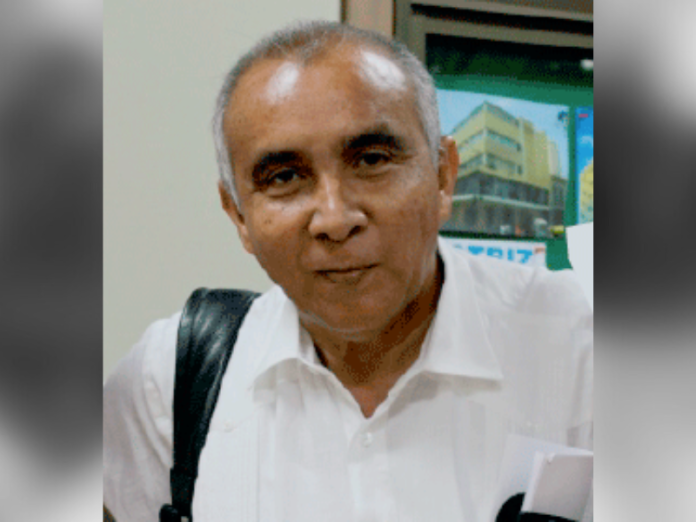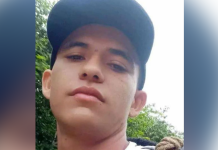Por: Reynaldo Mora Mora
En estos 30 años de trayectoria de la Ley 115 de 1994 existe una tradición de culto pedagógico y curricular en la organización de las Instituciones Educativas. El lenguaje de esta norma es el de la participación democrática, producto de la Constitución Política de 1991, que lleva sus postulados participativos al campo de la educación y la formación, siendo la piedra angular de esta disposición legal. Son 222 artículos que invocan este ideal, espigados de la experiencia de la comunidad académica del campo intelectual de la educación, con toda una abundante normativa para los procesos organizacionales de los niveles de preescolar hasta la media: sin duda, esta norma tiene su profundidad en establecer marcos de participación (elección del personero estudiantil, por ejemplo), lo que ha adquirido una trascendencia que en cualquier caso ya es bastante frente a la normativa del pasado.
Entonces, este fondo de participación es el trasunto del alma de la Ley General de Educación: la participación ha sacado a relacionar estas dinámicas escolares, como las experiencias de primera mano, de una espontaneidad y de una inmediatez (espacial y temporal), por ejemplo, la elección de los miembros del Consejo Directivo de una institución. En tal sentido, la participación es el aire de la familia de una Comunidad Educativa (art. 6), es su naturaleza, y en las diferentes asociaciones escolares existentes (de padres de familia), es la correspondencia entre la Constitución Política y la Ley, entre la forma y su aplicabilidad: contribuir a la formación de buenos ciudadanos, no como un modelo, sino como relación entre el formar y la naturaleza de este valor constitucional. Es la fe por la norma de normas, es el relato del evangelio de la Carta Política en los espacios escolares, como el signo que asombra al sistema educativo.
La participación como ideal teórico y práctico presente en esta norma, es un pilar fundamental para extender y entender este valor en el aula, como un faro que debe guiar la relación docente-estudiante, iluminando, no solo los aspectos del enseñar, sino también los dilemas éticos que se deben poner en escena desde los saberes, hacia ese viaje autónomo y participativo del futuro buen ciudadano. En tal sentido, es la forja del currículo, no solo por las acciones que se puedan desplegar, sino también por la profunda exploración de los dilemas formativos. En el corazón del sistema educativo, como es el currículo yace el conflicto formativo para el docente: ¿qué enseñar para la vida? En medio de esa locha formativa, docentes y estudiantes como personajes principales se enfrentan a dilemas éticos que trascienden las circunstancias de las instituciones, y de su tiempo, porque resonarán para la conciencia futura de la presentación que hagan los estudiantes como buenos ciudadanos. Estos dilemas curriculares enfrentan la elección entre, por ejemplo, la solidaridad y el interés personal. Se trata de una decisión autónoma, de plantear cuestiones fundamentales sobre el individualismo y el bien común. Esta tensión plantea deberes y preguntas profundas sobre la lealtad y la responsabilidad personal, por ejemplo. La riqueza de un currículo, ante todo formativa, radica en la capacidad para presentar dilemas éticos desde los diferentes saberes, sin juzgar a la ligera un determinado comportamiento, a través de las acciones y conflictos que un docente ponga en escena para reflexionar acerca de temas universales como la paz y la justicia. Entonces, el currículo en esta Ley General de Educación, es un espacio participativo de una profunda exploración de dilemas éticos, lo que nos recuerda la complejidad moral inherente a la condición humana, y nos desafía a reflexionar sobre nuestras propias elecciones éticas. En tal sentido, el currículo es el artífice de poder realizar una reforma integral al sistema educativo, que potencie el pensamiento y la acción para conseguir su modernización pertinente. Por ello, el currículo debe ser asumido como revelación a fin de comprender el significado de su concepto, como ese halo de luz a la formación integral.
Si no recuperamos la formación de buenos ciudadanos en el Proyecto de Ley Estatutaria de la Educación y los valores constitucionales del Preámbulo y de los artículos 67 y 95 la sociedad colombiana no podrá alcanzar esas axiologías. Se trata de postular esta cosmovisión de la sociedad colombina en esa nueva norma, será el legado para las nuevas generaciones. Esa norma debe estar todo lo que interesa a la sociedad, todo lo que ha de hacer lo que ella es. Esa nueva norma debe ser un universo cultural educativo-formativo maravilloso. Esta nueva norma debe ser una forma de adquirir, por ejemplo, la experiencia y conocimiento del otro, que no son más que el testimonio de cómo vamos adquiriendo y fortaleciendo la cultura de la otredad. Esta norma estatutaria debe ser un homenaje a su antecesora, la Ley 115 de 1994 y un encanto de amor a la formación integral como un arte de enseñanza de una forma de una vida buena. Esta norma debe enseñar a saber vivir dignamente, a conocernos a nosotros mismos y a conocer a los demás, como una forma de vivir como una puerta que nos abra el acceso a otros mundos de los otros, porque a través de ellos podemos vislumbrar otras realidades distintas a las que vivimos: esto sirve para ser mejor para tener un mayor autoconocimiento. Y, en este proceso debe emerger la figura del maestro como artista, para crear formas nuevas de enseñanza, que es lo previsible, como esas habilidades y destrezas expresivas que transmiten no solo imágenes, también sensaciones, como la expresión completa, porque el maestro piensa a través de las palabras y es con ellas con lo que construye su enseñar.
Esta nueva Ley Estatutaria debe invitar más a la reflexión como experiencia pedagógica-curricular, como experiencia artística siempre en relación con nuestros estudiantes, donde ellos deben recrear sus intereses y emociones a través del enseñar. Es decir, que siempre se genera una relación personal y estudiantes como creación. El maestro con su arte se amarra a las problemáticas sociales del entorno, para crear algo nuevo, que no puede entenderse solo con los códigos fríos hegemónicos y estandarizantes de los sacerdotes oficiales del MEN: la creación didáctica es el reino de un buen docente. El nuevo docente que emerge de esta Estatutaria debe tener una relación casi amorosa con sus estudiantes, que les permita sumergirse en una total comprensión del mundo, donde la enseñanza se convierta en una herramienta para fortalecer la vida buena, en donde el docente sea un didacta formador, porque enseña con amor-pasión, con un empeño deliberado en seguir avanzando.
Es su reto, que lleve a los estudiantes a que al final de cada clase, puedan decir que sus vidas han cambiado, que sientan que vean el mundo de una manera distinta: esto es formación, porque cada maestro crea un lenguaje propio que contribuya a pensar, lo que supone un desafío intelectual, que nos obliga revisar ideas, a confrontar nuestra visión del mundo con la de los estudiantes. En esta Ley se debe reivindicar una serie de valores de la sociedad, para que enganchen a estudiantes y docentes. Esta Estatutaria debe ofrecer una visión moral a la sociedad colombiana, como una lección moral para formar integralmente, que sea un atractivo moral, como un modelo de formación de buenos ciudadanos. La Estatutaria debe ser un modelo de responsabilidad moral, que tenga una altura intelectual y una altura moral. Por lo tanto, la idea básica de la Estatutaria es la formación de buenos ciudadanos, es su esencia; es decir, nos construimos a través de actos, de decisiones que tomamos, como una reinvención, para ser responsable de nuestras acciones. El documento es un horizonte de espíritu de reconstrucción permanente. Es algo que hay que remarcar: necesitamos proyectos curriculares basados en una regeneración ética de la sociedad.