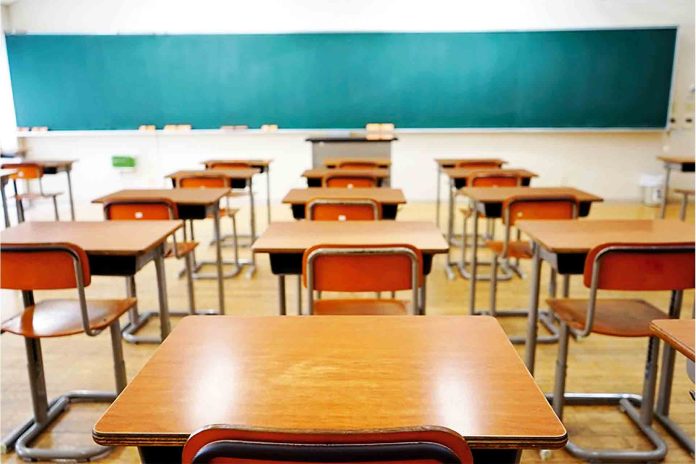POR: REYNALDO MORA MORA
La Ley General de Educación de 1994 es la norma más importante en la actualidad del sistema educativo colombiano, porque representa, mejor que cualquier otra, lo que es la formación, su categoría emblemática, porque desde ella se pone en escena el mundo escolar; en tal sentido, hay que destacar la construcción de este mundo dialogante con el mundo de la sociedad y sus problemáticas, en especial, las de su entorno, lo que apenas es un marco para que suceda la hechura, por ejemplo, del Proyecto Educativo Institucional, PEI, elaborado con la magia que tengan sus constructores. En este aspecto es diametralmente opuesta a toda ley del pasado. Su punto fuerte es la edificación de conceptos (currículo, formación, evaluación, autonomía escolar…) que denotan su complejidad, y en el fondo, su humanidad. Estas construcciones están cercanas a sus objetivos (arts. 16, 20, 21 y 22) y a los Fines de la Educación (art. 5).
Desde nuestra lectura, todos queremos lo mejor en este mundo de formar buenos ciudadanos (art. 1). El problema es la perversa intervención permanente de los sacerdotes oficiales del Ministerio de Educación en los procesos de construcción curriculares, alejándolos de sus realidades y violentando la autonomía escolar (art. 77), porque cuando leemos esta dinámica impositiva somos conscientes que estos procesos no son contextualizados ni pertinentes, son solo acciones que cometen las Instituciones Educativas., IE, solo encaminan sus currículos (art. 76) a desarrollar y fortalecer la estandarización fría de las pruebas de estado.
La lectura de esta norma produce emoción por sus ideales, que sus ideas-fuerza no se han materializado, por ejemplo, la autonomía escolar, o pensar lo propio. De todas formas, es una Ley esperanzadora y repleta de muchos enunciados y procedimientos. Lo que importa es que es reveladora de muchas debilidades de la educación colombiana antes de 1994. Esta norma no busca artificios ni complejísimas tramas, por ejemplo, presenta la emocionante vivencia de cómo una Comunidad Educativa (art. 6) construye colectivamente su PEI ante un reto: representar curricularmente la formación de buenos ciudadanos desde las IE. Se trata de una norma que presenta un rico vocabulario, que es producto del tejido histórico, social y cultural de la comunidad académica del campo de la educación, que va cabalgando lenta pero firmemente a lo largo de sus 222 artículos en lo que ella desea, como es el, el cumplimiento de sus fines.
Esta norma es el horizonte educativo-formativo-curricular y pedagógico con que se alimentan las emociones e intereses de la Comunidad Educativa, con que se engancha el contexto a los saberse para que la escuela cumpla su función social: ser trasformadora. En sus inicios ella empieza con u os Principios Rectores con los cuales se empieza reflexionando para confluir con el mandato constitucional de formar buenos ciudadanos (art 1, objeto de la ley; art. 2, servicio educativo; art. 3, Prestación del servicio educativo; art. 4, calidad y cubrimiento del servicio; art. 5, Fines de la educación; art. 6, Comunidad educativa; art. 7, La familia y art. 8, La sociedad). Este cuerpo de principios lo toman los constructores curriculares para tener la virtud de todo educador: creativamente favorecer la formación integral.
La Ley 115 de 1994 da pistas para entender la actualidad de la educación, por lo tanto, lo que hay que conmemorar en estos 30 años de su existencia es que ella ha sido capaz de marcar diferencia con el pasado. En tal sentido, los músculos de esta legislación han dado solidez a algunas temáticas, lo que muestra su trayectoria a través de la identificación importante y completa de articulados para pensar, por ejemplo, la calidad de la educación. Esta normativa nos revela una red organizada de conceptos y procedimientos, evidenciando una avanzada ingeniería legislativa, como su incomparable organización frente a normas del pasado, lo que nos invita a seguir adentrándonos en cada uno de sus articulados, hasta cuando ella sea reemplazada. Esta normativa nos presenta una transformación frente a ese ayer para descubrir un conjunto de conceptos para ser operacionalizados por la Comunidad Educativa.
La distribución y diseño de su articulado refleja la compleja historia de esta Ley. Desde sus principios hasta sus decretos reglamentarios, como el 1860 de 1994, por ello, esta norma es un testimonio de la evolución de la calidad de la educación a lo largo de estos años. Toda una arquitectura de redes de conceptos permiten la apropiación conceptual por parte de educadores, como el de currículo, lo que refleja vías y procedimientos para desarrollar y fortalecer la Formación Integral crítica, como un insumo vital para la sociedad, porque también conduce al canal principal, que es la formación de buenos ciudadanos. Este encuentro de saberes con lo emocional socioafectivo nos lleva a la avenida principal de la norma, como es la calidad de la educación, que marca el corazón del sistema educativo, como es el currículo. En estos 30 años hemos presenciado y vivido una cultura de la ley, como el centro histórico, cultural, político y social de la educación, lo que ha garantizado su estabilidad, funcionamiento y aplicabilidad para lograr esta tan anhelada calidad, lo que puede constituir su legado perdurable: donde cada concepto presente en ella es una ventana que permite dialogar con el contexto social, conceptos que cobran vida, con retos fuertes, recordándonos la grandeza y la fragilidad de lo que encontramos en esta norma.
Efectivamente lo ideal de esta Ley es el cruce de rutas curriculares barriales, locales y regionales, que hay que fortalecer (art. 76) porque que aventuran la creación de PEI contextualizados y pertinentes dialogando con el Gran Proyecto Educativo Nacional, que está en deuda con su construcción, razón por la cual una Institución Educativa prospera en el desarrollo y fortalecimiento de la Formación Integral. Este es el caro deseo, desafortunadamente la estandarización y homogenización han pervertido esta misionalidad. Este deseo ha sido fallido porque no hay una Política de Estado. Hay son politiquerías, y políticas cortoplacistas de los gobiernos de turno Por supuesto, esta dinámica no se ha revestido de las características de los entornos locales y regionales, que es donde están insertas las IE.
De acuerdo con lo arriba señalado, ¿por qué es necesario repensar un Código de la Educación para éstos nuevos tiempos? Pese a que la Ley 115 de 1994 ha influido poderosamente en algunos ajustes del sistema educativo, poco han sido sus resultados e impactos desde el currículo para pensar los contextos locales y regionales con sus problemáticas y pertinencias. Por ejemplo, el papel de esta herramienta no ha sido relevante en los diversos espacios territoriales: ¿acaso, encontramos, por ejemplo, un Currículo Caribe que esté inmerso en la vida cotidiana’ Sin embargo, pese a la importancia que tienen las regiones, estas no hallan respuestas a sus necesidades desde los saberes escolares. Con el accionar del Grupo de Investigación en “Currículo, Formación y Saberes” adscrito a la Universidad del Atlántico y al Doctorado en Ciencias de la Educación, hemos venido impulsando la imperiosa necesidad formativa de establecer Diálogos Curriculares Regionales, por el decidido papel de este espacio geográfico que está cogiendo un fuerte impulso en el actual gobierno y en numerosos ámbitos académicos, pero no siempre se termina impulsándolos en las aulas escolares.
Es por ello, que una nueva propuesta de Código Estatutario de la Educación, tendrá la tarea de completar esos desafíos, sobre todo, para tener mayor representación e inclusión educativa, porque se trata de un reflejo social abierto a diversas perspectivas, vivencias e historias de los actores educativos-culturales regionales. Es imperioso en este Código visibilizar estos diálogos, pues esta entidad constitucional-histórica-geográfica y cultural, como es la Región no se puede concebir como un todo si no son atendidas sus numerosas demandas, ahora cuando en el Congreso de la República cursa un Proyecto de Ley Estatutaria.