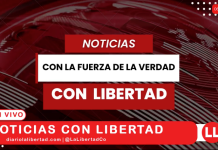Por César Alejandro Mora Macías
Iniciamos nuestro texto con este título, que hemos prestado de la obra insigne del filósofo de Envigado (Antioquia), don Fernando González, gran cultor del pensamiento libertario de Bolívar. Como todos los años, en cada aniversario por el fallecimiento (17 de diciembre de 1830) de uno de los “tres más grandes majaderos de la Historia” (Jesucristo, don Quijote y Bolívar), nos convocamos en familia, con mi padre para recordar y valorar por siempre la vida y obra del Libertador de América.
El trasfondo histórico de esta valoración, convertida en un “culto a Bolívar”, viene suministrado por la lectura impenitente que logremos hacer de su pensar libertario y con una profundidad humana, demasiado humana. Una vez, que el Libertador puso en cuestión la identidad de territorios y cultura con la creación de la Gran Colombia en 1819, surge su pensamiento como unidad originaria de la conciencia de las antiguas colonias españolas sobre las condiciones de como objetivar y sustantivar esta creación mayúscula de Nación para ser respetada en el concierto europeo. Al abrirse paso este ideal a través del batallar de los pueblos venezolano y neogranadino, y luego ecuatoriano, tenemos una experiencia histórica única, que va a mover nuevas luchas y determinaciones trascendentales, como la liberación del Perú y la creación de Bolivia: se trata de razonar desde Bolívar para la creación posterior de lo que él aventuraba en 1825 con el Congreso Anfictiónico de Panamá con la gran Patria.
En este proceso, tanto Páez como Santander, fueron inferiores con la historia y con este proyecto territorial y cultural: Bolívar quería una unidad autosuficiente situada en la Historia. Es la primera vez, que se piensa así desde nuestros pueblos, que se convertía en la capacidad de hablar de “tú a tú” con los Estados Unidos del Norte y con Europa. Era el modelo del Libertador, concebido, pensado y materializado como la conciencia nuestra en sus distintas manifestaciones para reconstruir nuestra historia avasallada. Bajo este presupuesto, esta unidad debe ser entendida como una constelación de territorios, culturas y tradiciones, a fin de crear nuestra Identidad, en lo que Reynaldo Mora, llama en tiempo presente “la Unidad Panlatinoamericana”.
En este punto, el Libertador Simón Bolívar introdujo su distinción frente a otros grandes personajes de la historia, y frente a Santander. Bolívar creó repúblicas, los otros no. Desde este lado diferencial, esta reflexión libertaria-creadora equivalía a una nueva hechura de la historia para crear nuestra Identidad, diríamos hoy, Panlatinoamericana, en términos de los cambios que se producen desde la historia y la geografía mismas, todo ello, acompañado de nuevas formas de pensamiento y acción, por ejemplo, la creación de una nueva construcción del derecho, y no desde el Derecho de Indias, que se imponía, se requería del “realismo jurídico”, que era la enseña de Bolívar, y que encontró resistencia en el “formalismo jurídico” de Santander, como bien lo plantea Reynaldo Mora (La Libertad. Barranquilla, diciembre de 2019).
El marco institucional de esta creación territorial, como Nación, salida de las tinieblas, viene a representar en el pensamiento y en la acción de Bolívar un estadio de desarrollo y fortalecimiento, de lo que él inicialmente quería: crear la Gran Colombia (1819) y luego ese gran Estado confederado de las antiguas colonias españolas (1825): era una relación de poder único para hacer frente a las tentativas imperiales de la vieja Europa de reconquistar y entregar a España nuevamente sus territorios, pero, también era establecer un equilibrio de poderes en toda América, frente a lo que sería los Estados Unidos de América. Bolívar en más de una ocasión lo predijo: “Los Estados Unidos parecen destinados por la Providencia a plagar de miserias a Nuestra América en nombre de la libertad”, o, cuando dijo, “Cuando yo extiendo la mirada sobre el continente, encuentro que, a su cabeza, hay una nación muy rica, muy poderosa y capaza de todo”. Esta gran idea quedó anclada por la perversidad de Santander en 1825, cuando desatendió la orden de Bolívar de no invitar a los Estados Unidos al Congreso Anfictiónico de Panamá en 18125 (porque Bolívar decía: que ellos eran diferentes a nosotros en todo), contrariando esta advertencia los invita, entonces, el Libertador, no prestó más atención a esta creación de unidad territorial, sino que más bien se burló de la convocatoria de Santander y de su nada de resultados: “El Congreso de Panamá, institución que debiera ser admirable si tuviera más eficacia, no es otra cosa que aquel loco griego que pretendía dirigir desde una roca los buques que navegaban. Su poder será una sombra y sus derechos consejos nada más”. Siempre la preclaridad de este iluminado, de este trasterrado, como señala Sofía Mora en “Bolívar, sol de América” (La Libertad, Barranquilla, diciembre 20 de 2019).
Bolívar pretendía otra transformación, lo que no pudo entender la inteligencia supina de Santander, dentro del marco institucional, y lo quería con la Constitución de Bolivia, pues esta Norma de Normas tiene estrecha relación con el Pueblo y para el Pueblo: era la actividad de todo el Estado en beneficio de él, lo cual incluye la actividad de los señores del Congreso en hacer las leyes. Era la crítica de Bolívar por desenmascarar las argucias de los santanderes que siempre están encubiertos en las ramas del poder. Por tanto, el ideal de Unidad Panlatinoamericana a la cual pretendía Bolívar, con excepción de Brasil, pues no era una república, era un reino, era una práctica social y cultural, encaminada a transformar en términos de justicia social y desde la educación a captar la voluntad del Pueblo, porque “es él quien manda, quien lucha y quien gobierna”, sentenciaba Bolívar.
Hoy, a 189 años de la partida de este Hombre Universal, “Mi Simón Bolívar”, nos topamos y se toparán las generaciones por siglos, pues él lo dijo “lo que yo digo perdura”, reflexionando sobre su acción libertaria y de justicia social. Hoy, él estaría en las calles al lado del Pueblo, de los jóvenes estudiantes, de los niños, de los maestros, de los ancianos desprotegidos, de los hambrientos, hombro a hombro, estaría con esa gran Mujer luchadora, valiente e irreverente, Manuelita Sáenz para argumentar sobre la necesidad de la Dignidad de las gentes. Las implicaciones del obrar libertario de Bolívar, las discuto, con quien me ha hecho amar a Bolívar, mi padre, que hoy siguen siendo pertinentes problemáticas. Y esta es la intención de un grupo académico de docentes e investigadores de este pensamiento como lo son los profesores Gabriel Coley, Luis Alberto Gruber, Nora Bonilla, Antonio Varela y Reynaldo Mora, quienes con argumentos pretenden empoderar el ideal de justicia social y educativo del Libertador como una tarea insoslayable de la Misión de Sabios de Educación para la Región Caribe desde el Macro Proyecto: “Pensar la educación: Un Proyecto Educativo y un Currículo Caribe”, pues como le afirmaba Bolívar a Santander en 1817: “Esta Patria es Caribe, no Boba”. El pensamiento y la obra de Bolívar nos sigue tocando e interrogando, por ello, simbólicamente los estudiantes de la Universidad del Atlántico se hicieron con Bolívar en la grandiosa manifestación nacional del Paro del 21 de noviembre de 2019 por justicia social en el “Paseo de Bolívar”.
Por último, como un homenaje sentido a nuestro gran Libertador Simón Bolívar, conviene considerar la comprensión pedagógica y didáctica a través de la construcción del “Seminario Permanente del Pensamiento del Libertador Simón Bolívar”, porque como lo señalaba Gabriela Mistral en 1929 a los maestros de América: “Maestros de América enseñad a Bolívar, no te embriagues de la caduquez de Europa, embriágate de lo nuestro”.
cesarmoram@hotmail.com